UNA HORA
Era de noche, pero noche no era,
Era felicidad en mediodía;
Furtiva hora del cielo pasajera
Por la tierra sombría.
Vino esa hora por el rumbo estrecho,
Como tras largo asedio almo festín,
Como tras de quebrado agrio repecho
Mi sabana sin fin.
¿Y quién vio más glorioso el firmamento
Ni después de más negra tempestad?
¿Cuándo mejor dispuso el cielo el drama
De la felicidad?
A espaldas del salón estrepitoso.
Do la danzante muchedumbre hervía.
Como aéreo jardín colgaba al fresco
La opaca galería.
Rosa y jazmín el aire embalsamaban
De media sombra entre el sutil cendal
Cual tras la blonda de velada virgen
Su corona nupcial.
Cinta de luz cortaba suavemente
El profundo horizonte arrobador;
Allí empezaba a levantarse el velo
Del eterno esplendor;
Y calando el tejido misterioso
Parpadeaba fúlgida al través
La que llamamos luz de las estrellas.
Que de inmortales es.
Dejábamos atrás el polvo humano;
Delante estaba lo inmutable, Dios;
El imán de su amor en nuestras almas;
Juntos al fin los dos.
Roto el secreto abrasador de tanta
Noche sin sueño, y tanto sol sin luz;
Fundida en un abrazo silencioso
La muda horrenda cruz.
Con indecibles penas lo compramos,
Sí, pero él vale más, mil veces más,
Y pasaron las penas; y ese abrazo
No pasará jamás.
Cada flor, cada rama de esos árboles
Se estremeció de júbilo con él;
El ruiseñor lo percibió envidioso
Alarmando el vergel.
Su canto, cual la voz del centinela,
De árbol en árbol resonando fue;
Y ¡ah! ni él probó, ni flores acendraron
La miel que yo libé.
La sonrisa de Dios, con luz no vista,
En las estrellas diáfanas vibró,
Y allí, como en cristal que nada empaña,
Ese instante quedó.
Vi reflejada en tu sonrisa angélica
La del Padre amoroso; y fuimos tres
Con Dios que nos miraba; y de ese fúlgido
Firmamento al través
Fue a registrarse al Libro de la Vida
Un juramento, consagrado ya,
Y que, temprano o tarde, nuestras almas
Han de cobrarse allá.
Allá, do no hay ni lágrimas que abrasen
Ni duda infiel, ni maliciosa voz;
Donde es eternidad la hora bendita
Que aquí pasa veloz.
Tú ¡oh generosa! atropellaste el muro
Que ajena infamia entre los dos forjó...
¡Nuevo y solemne en mí, como un conjuro
Mi nombre resonó!
Me sorprendí, callé; lava de llanto
En tus ojos, ya secos, advertí,
Y, pronto a maldecirte, de rodillas
A tus plantas caí.
Imperiosa me alzaste; nuestros pechos
Sellaron automáticos su fe.
Giré azorado en rededor la vista...
Sólo a Dios encontré.
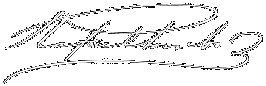
Rafael Pombo