A Mr. Everett Ward Olmsted,
mi amigo.
SALMO I
Éxodo. XXXIII, 20.
Señor, Señor, ¿por qué consientes
que te nieguen ateos?
¿Por qué, Señor, no te nos muestras
sin velos, sin engaños?
¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda,
duda de muerte?
¿Por qué te escondes?
¿Por qué encendiste en nuestro pecho el ansia
de conocerte,
el ansia de que existas,
para velarte así a nuestras miradas?
¿Dónde estás, mi Señor; acaso existes?
¿Eres Tú creación de mi congoja,
o lo soy tuya?
¿Por qué, Señor, nos dejas
vagar sin rumbo
buscando nuestro objeto?
¿Por qué hiciste la vida?
¿Qué significa todo, qué sentido
tienen los seres?
¿Cómo del poso eterno de las lágrimas,
del mar de las angustias,
de la herencia de penas y tormentos
no has despertado?
Señor, ¿por qué no existes?
¿dónde te escondes?
Te buscamos y te hurtas,
te llamamos y callas,
te queremos y Tú, Señor, no quieres
decir: ¡vedme, mis hijos!
Una señal. Señor, una tan sólo,
una que acabe
con todos los ateos de la tierra;
una que dé sentido
a esta sombría vida que arrastramos.
¿Qué hay más allá, Señor, de nuestra
vida?
Si Tú, Señor, existes,
¡di por qué y para qué, di tu sentido!
¡di por qué todo!
¿No pudo bien no haber habido nada
ni Tú, ni mundo?
¡Di el por qué del por qué. Dios de silencio!
Está en el aire todo,
no hay cimiento ninguno
y todo vanidad de vanidades.
«¡Coge el día!», nos dice
con mundano saber aquel romano
que buscó la virtud fuera de extremos,
medianía dorada
e ir viviendo... ¿qué vida?
«¡Coge el día!» y nos coge
ese día a nosotros,
y así esclavos del tiempo nos rendimos.
¿Tú, Señor, nos hiciste
para que a Ti te hagamos,
o es que te hacemos
para que Tú nos hagas?
¿Dónde está el suelo firme, dónde?
¿Dónde la roca de la vida, dónde?
¿Dónde está lo absoluto?
¡Lo absoluto, lo suelto, lo sin traba
no ha de entrabarse
ni al corazón ni a la cabeza nuestras!
Pero... ¿es que existe?
¿Dónde hallaré sosiego?
¿dónde descanso?
¡Fantasma de mi pecho dolorido;
proyección de mi espíritu al remoto
más allá de las últimas estrellas;
mi yo infinito;
sustanciación del eternal anhelo;
sueño de la congoja;
Padre, Hijo del alma;
¡oh Tú, a quien negamos afirmando
y negando afirmamos
dinos si eres!
¡Quiero verte, Señor, y morir luego,
morir del todo;
pero verte, Señor, verte la cara,
saber que eres!
¡saber que vives!
¡Mírame con tus ojos,
ojos que abrasan;
mírame y que te vea!
¡que te vea, Señor, y morir luego!
Si hay un Dios de los hombres,
¿el más allá qué nos importa, hermanos?
¡Morir para que Él viva,
para que Él sea!
Pero, Señor, «¡yo soy!» dinos tan sólo,
dinos «yo soy» para que en paz muramos,
no en soledad terrible,
sino en tus brazos!
Pero dinos que eres,
¡sácanos de la duda
que mata al alma!
Del Sinaí desgarra las tinieblas
y enciende nuestros rostros
como a Moisés el rostro le encendiste;
baja, Señor, a nuestro tabernáculo,
rompe la nube,
desparrama tu gloria por el mundo
y en ella nos anega;
¡que muramos, Señor, de ver tu cara,
de haberte visto!
«Quien a Dios ve, se muere»
dicen que has dicho Tú, Dios de silencio;
¡que muramos de verte
y luego haz de nosotros lo que quieras!
¡Mira, Señor, que va a rayar el alba
y estoy cansado de luchar contigo
como Jacob lo estuvo!
¡Dime tu nombre!
¡tu nombre, que es tu esencia!
¡dame consuelo!
¡dime que eres!
¡Dame, Señor, tu espíritu divino,
para que al fin te vea!
El espíritu todo lo escudriña,
aun de Dios lo profundo.
Tú sólo te conoces,
Tú sólo sabes que eres.
Decir «¡yo soy!» ¿quién puede a boca llena
si no Tú sólo?
¡Dinos «¡yo soy!». Señor, que te lo oigamos,
sin velo de misterio
sin enigma ninguno!
Razón de Universo, ¿dónde habitas?
¿por qué sufrimos?
¿por qué nacemos?
Ya de tanto buscarte
perdimos el camino de la vida,
el que a Ti lleva
si es, ¡oh mi Dios!, que vives.
Erramos sin ventura,
sin sosiego y sin norte,
perdidos en un nudo de tinieblas,
con los pies destrozados,
manando sangre,
desfallecido el pecho,
y en él el corazón pidiendo muerte.
Ve, ya no puedo más, de aquí no paso,
de aquí no sigo,
aquí me quedo,
yo ya no puedo más, ¡oh Dios sin nombre!
Ya no te busco,
ya no puedo moverme, estoy rendido;
aquí, Señor, te espero,
aquí te aguardo,
en el umbral tendido de la puerta
cerrada con tu llave.
Yo te llamé, grité, lloré afligido,
te di mil voces;
llamé y no abriste,
no abriste a mi agonía;
aquí, Señor, me quedo,
sentado en el umbral como un mendigo
que aguarda una limosna;
aquí te aguardo.
Tú me abrirás la puerta cuando muera,
la puerta de la muerte,
y entonces la verdad veré de lleno,
sabré si Tú eres
o dormiré en tu tumba.
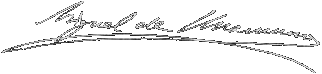
Miguel de Unamuno