LA MUERTE DE JOSÉ ASUNCIÓN SILVA
Lejos de las paredes envejecidas
que guardan el silencio del camposanto,
lejos de las plegarias, lejos del llanto
se ven las sepulturas de los suicidas.
De aquellos que con almas engrandecidas
en luchas misteriosas, sin fe ni espanto,
deshojaron, en horas de hondo quebranto,
como flores sin néctar, sus propias vidas.
De aquellos que miraron, entre aflicciones
caer desvanecidas, una por una,
como pétalos muertos, sus ilusiones.
Y que al fin, a los golpes de infausta suerte,
patria, amores y hermanos y gloria y cuna
olvidaron por irse tras de la muerte.
Allí no crecen rosas ni siemprevivas,
allí no se ven lirios ni mariposas.
Hasta las mismas auras que, silenciosas
van en busca de esencias, huyen esquivas.
Allí no van los monjes, van las altivas
almas que solo piden sueño a las fosas;
allí van los poetas de arpas ruidosas
y de frentes heladas y pensativas.
Allí no van los monjes vanos y oscuros,
allí no van los miopes de pensamiento
ni menos los miedosos ni los impuros.
Allí van los mordidos por los dolores,
los que muestran los puños al firmamento,
los Prometeos dignos de sus furores.
Allí estás tú dormido. Cuando caíste
en la calma suprema, lívido y yerto,
se cuajó entre tus labios fríos de muerto
una sonrisa amarga, burlona y triste.
Grande fue la protesta. ¡Qué bien hiciste
en buscar en las sombras seguro puerto,
lejos de las arenas de este desierto
y el monótono ritmo de cuanto existe!
¿Cómo no dejar esta ruda existencia
cuando el hado nos hiere lleno de encono
y sentimos el hielo de la impotencia?
Bien hiciste en matarte: sirve de abono
y a la tierra fecunda: si no hay clemencia
para ti, nada importa: ¡yo te perdono!
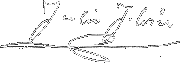
Julio Flórez