LA NOCHE ARTIFICIAL
El brillo de la noche, ¿qué era eso?
Altivas luces y ruidosos bares,
y unas niñas pintadas, con miradas perdidas
en el cielo estrellado de neón,
huyendo luego en coches que nunca más volvían.
Y en un mismo escenario
la misma sensación, y un aire equívoco:
chasquidos de billar y vasos rotos,
unos ojos huidizos, ruido de tacones,
un cruce de navajas...
Y entretanto
tu adolescencia deambulando por un cerco de luna,
persiguiendo su enigma por qué túneles,
por qué astros de luz artificial,
en la barra brillante de qué antros de moda.
Y de nuevo esos ojos, ruido de tacones
pisoteando el corazón
enfermo de las estrellas, y otra vez las navajas
abriendo la herida antigua
de la leyenda turbia, de hampa y niebla, de la noche.
Un mundo de cristal el que tenías
en la mano, como una esfera mágica,
y a veces refulgía, y a veces era
una luna de sombra, vagando en el cielo muerta.
¿En qué noche perdiste
el talismán de la aventura, y dónde brilla,
en qué río de fango o en qué
mañana, abriéndose
como la rosa envenenada que cultiva el recuerdo?
Te engañaron los libros con respecto a la noche.
Tú buscabas su brillo y su desgarro,
su aliento bronco, y era
de luz artificial la luna que seguías:
la luna decadente de los versos,
la luna que enloquece el corazón
de los atormentados y los débiles.
Y añoras su reflejo sin embargo.
Porque, después de todo, resultaba inquietante
adivinar el fondo de su enigma trivial,
como quien toma en serio
ir detrás de un tesoro con mapa equivocado,
apostar sin tener cartas marcadas:
esos gestos
que la juventud se lleva tras de sí,
a su tumba de oro.
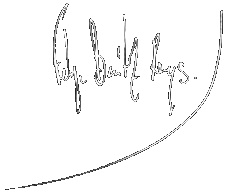
Felipe Benítez Reyes