CANTO XIV
ORLANDO DE ALBRACA
El poeta filósofo del Lacio
dice que la mujer (yo no interpreto
literalmente, porque el propio Horacio
se lo prohibe a un traductor discreto;
y si bien ocupando igual espacio
puede expresarse en castellano neto
la misma cosa, hacerlo así sería
al bello sexo gran descortesía).
Dice que la mujer, ya antes de Helena,
guerras al mundo ocasionó fatales,
cuando el hombre, erizada la melena,
luenga la barba, en grutas y jarales
vida vivió de sobresaltos llena,
y sus rudos instintos animales
con gritos y baladros exprimía,
sin rey, ni ley, ni juez, ni policía.
No hubo aceros allí, pavés, ni cota,
y los inciertos amorosos goces
se disputaban, como la bellota,
a puñadas tal vez, tal vez a coces;
andaban nuestros padres en pelota;
pero todo cambïó; cunden precoces
artes de destrucción; la ciencia avanza;
se inventan arco y honda, espada y lanza.
El derecho de gentes, aunque justo,
como el de ahora, usaba otro lenguaje;
tirano entre los flacos el robusto
hablaba a lo soez y a lo salvaje.
Decía: «A mí me toca hacer mi gusto,
porque tengo más fuerza y más coraje;
y todo aquel que osado se me oponga,
sepa que este puñal le desmondonga».
Así habló la razón, así el
derecho;
hoy (a no ser en uno que otro caso)
no va un rey de ese modo a vías de hecho;
y si saca su hueste a campo raso,
el probar que su fuerza y su provecho
son la justicia, es necesario paso;
y bien porro será quien no lo pruebe
en nuestro sabio siglo diez y nueve.
Ni fue el tipo de Aspasias y Lucrecias
el mismo que después: ancho el cogote,
y fornida la espalda, y carnes recias,
y encallecido el pie de andar al trote,
y un ribete de zafias y de necias,
eran donaire y hermosura y dote;
y el rapazuelo a la materna ubre
mamaba lo rollizo y lo salubre.
Por este de beldad primer instinto,
temprana Troya, ardió la choza un día,
y el arroyo corrió de sangre tinto,
y el adüar cambió de dinastía.
Tipo después acá y allá distinto
prevaleció; la griega fantasía
encarnó el suyo en palpitantes bronces;
¿mas fue mejor que el de antes el de entonces?
Creo que una joroba no hermosea,
que un hombre sin nariz no es un Apolo,
y que la calva es una cosa fea
en el austral y en el opuesto polo;
sigo también la popular idea
de preferir dos ojos a uno solo;
en esto mis creencias recopilo
sobre lo bello; en lo demás vacilo.
Pero cualquier dechado de hermosura
que una edad reconozca y autorice,
cualquiera que el lenguaje y la armadura
sean con que le ensalce y patronice,
siempre de amor la loca travesura
(y de ello Salomón que así lo dice,
dejó en sí mismo insigne documento)
de la razón se burla y del talento.
Testigo este Agricán, que delirando
de amor conmueve el Asia, y luto y duelo
a tantas gentes da; testigo Orlando,
de varonil virtud cabal modelo
en otro tiempo, ahora oprobio infando
de la cristiana fe, del patrio suelo,
embelesado en tontos amoríos,
indignos de su fama y de sus bríos;
Testigo Sacripante, que destruye
todo su pobre pueblo circasiano
por un mentido bien, que se le huye,
cuando ya piensa en él poner la mano.
Y a tanto adorador ¿qué retribuye
por el largo penar y el cotidiano
peligro de la lanza y de la espada
esta mujer falaz, desamorada?
Desamorada para todos, menos
el que odia y vilipendia su hermosura;
por éste sólo anubla los serenos
ojos, a los demás o falsa o dura.
¡Cuántos por ella extensos campos llenos
están de informes troncos, inmatura
mies de la Parca! Y ya su altar infausto
viene en sangre a bañar nuevo holocausto.
Forman los dichos caballeros nueve,
aunque pequeña, irresistible escuadra;
la cual, por dondequiera que se mueve,
enteras huestes rinde, abre, taladra.
Como a una causa al parecer tan leve
tanto tumulto en su opinión no cuadra,
ignorando Agricán qué cosa sea,
dudoso un breve instante titubea.
Mas luego Orlando le quitó la duda,
que se le fue, con Durindana, encima.
No recibió Agricán jamás tan cruda
carga, y el mismo rey así lo estima.
En vano se enfurece, en vano suda,
en vano apela al arte de la esgrima,
en vano el tiempo y el esfuerzo gasta;
escasamente a defenderse basta.
Metiose por fortuna de repente
entre los dos gran golpe de canilla,
y a pesar de uno y otro combatiente
partida fue la horrífica batalla.
Orlando se reúne con su gente,
y empujan juntos la cerrada valla
de tanta espada, lanza, pica, porra;
no hay sino su valor que los socorra.
Como silbante plomo un balüarte
de débiles adobes aportilla,
las filas de este modo rompe y parte
a gran correr la intrépida cuadrilla.
Descabezados troncos de una parte
y otra cayendo van que es maravilla.
Al ver delante tanta sangre y tanto
destrozo, tiembla Angélica de espanto.
Pues Agricán, que al fin se desembarga
del gran tropel en que arrastrado gira,
y ve los caballeros a no larga
distancia, y la beldad por quien suspira,
pensad con qué furor vuelve a la carga,
y con cuánta violencia Amor le tira,
cuando a la mano el cielo le coloca
la prenda antes guardada en la ardua Roca.
Contando que le echaba ya la uña,
aguija hacia los nueve; y como era
el buen Roldán la punta de la cuña
que hace en las filas tártaras tronera,
embístele; y si bien no le rasguña
las encantadas carnes, de manera
le muele y le magulla y le fatiga,
que a recogerse en el pavés le obliga.
En esto Radamanto, el jayanote
que al Duque derribó, da en la tetilla
a Balán con el asta; al recio bote
va al suelo el rey, hundida una costilla;
pero esgrimiendo el corvo chafarote
lava con harta sangre esta mancilla;
terrible cosa de mirar fue aquélla;
de un tajo solo, a dos o tres degüella.
A su corcel por todas partes busca;
que pueda recobrarlo dificulto,
pues tan espesa polvareda ofusca
los ojos, y tan grande es el tumulto,
el confuso tropel y la chamusca,
que a cuatro pies no se distingue un bulto;
triste de aquel que pierde en ella el tino,
pues de salud no encontrará camino.
Visto que le hubo en tan dudoso estrecho,
fue a socorrer Grifón al rey Balán;
y como en otro encuentro se le ha hecho
pedazos el lanzón, y aquel jayán
el suyo enristra y se lo apunta al pecho,
temeroso Grifón de algún desmán,
tírale un tajo que le corta el asta
en dos pedazos, como blanda pasta.
Radamanto, arrojando el cabo al suelo,
recibe con la espada al adversario.
Trábase igual entre los dos el duelo,
y danse golpes con suceso vario.
No se llevaba el uno al otro un pelo
de ventaja; y durora el sanguinario
trance sin duda alguna todo el día,
si no se entrometiera Santaría;
Santaría de Suecia, que ha querido,
por sus pecados o su mala estrella,
lidiar con Antifor; y le ha cabido
tan desmedida zurra, que atropella
atolondrado y casi sin sentido
por cuanto encuentra al paso, y va y se estrella
con Radamanto y con Grifón, haciendo
tanto alboroto y confusión y estruendo,
que el corcel del gigante se dispara
y por las filas rompe como flecha.
Crece la turbación y la algazara;
todos corren a izquierda y a derecha;
corren, y nadie vuelve atrás la cara,
y cada cual a su vecino estrecha;
éste empuja, aquél vuelca, esetro casca;
parece el campo súbita borrasca,
cuando a lo lejos por la mar serena
levanta el viento crespa espuma, y cunde
de un lado y otro el temporal, y suena
más y más, según raudo se difunde,
hasta que el horizonte en torno llena,
y vasta playa estrepitoso tunde;
corriendo el campo va del mismo modo
la horrenda gresca, y lo alborota todo.
Miraba el ruso Argante en otra parte
la reñida refriega, y a su vista
hubo de presentarse Brandimarte,
a quien nada parece que resista.
Un rato aquel bribón se estuvo aparte,
atisbando el momento en que le embista;
y cuando la ocasión vio favorable,
cierra con él, llevando en alto el sable.
Brandimarte, si bien la desventaja
tuvo al principio, se repuso luego;
sube el acero prestamente y baja,
y sigue entre los dos igual el juego.
Y de los nueve cada cual trabaja
no menos; y al herir no dan sosiego
Adriano, el conde Claros, ni Aquilante,
ni el Rey Balán, que haciendo va de infante;
ni Antifor, ni Grifón, ni el conde Uberto,
ni Roldán, sobre todos animoso;
los cuales juntamente y de concierto,
acuchillando a roso y a velloso,
dejan rastro larguísimo cubierto
de un cúmulo de muertos espantoso;
pero por más que ayudan a Balano,
fue menester dejarle en el pantano.
Tremendo fue el destrozo, extravagante;
y sin embargo, vese siempre el mismo
descomunal ejército delante,
que no cabe en el campo, ni en guarismo;
en medio de la trápala incesante,
parece que regüelda el hondo abismo,
y que de tanta multitud se ahita,
y nuevamente al mundo la vomita.
Un poco menos fácil el camino
a la pequeña hueste se ofrecía,
pues se lo cierran Agricán, Brontino,
Lurcón y Poliferno y Santaría.
Éste, llevando a Uldano de padrino,
a Antifor nuevamente desafía;
y sostiene a los dos aquel bergante
de Radamanto, y a los tres Argante.
Peleaba Antifor heroicamente
Con todos cuatro; pero a tanto exceso
no pudo contrastar, por más valiente
que fuese; en suma, le llevaron preso.
Y vueltos al lugar do el remanente
de la cuadrilla aguanta el grave peso
de la enemiga hueste, con más brava
furia la sanguinosa lid se traba.
Hace la escolta de la bella dama
prodigios de valor en su defensa;
pero Agricán, que cada vez se inflama
en pasión más ardiente y más intensa,
«A ellos» furibundo, «a ellos» clama,
y arremete de modo que no piensa
nadie sino en salvar la propia vida,
de cien opuestas puntas combatida.
La Dama, al verse en tan estrecho paso,
apelar al anillo determina;
mas metiolo en el seno por acaso
al salir del jardín de Dragontina;
y buscándolo ahora (¡fuerte caso!),
no pudo hallarlo; y casi desatina
creyéndolo perdido, y que en perdello
a su mala ventura ha puesto el sello.
Del cabello se tira, y se maltrata,
y al Conde voces da que la: liberte.
El Conde se enfurece, se arrebata,
y llamaradas por los ojos vierte;
tíñesele la cara de escarlata,
y aprieta las rodillas de tal suerte
que no tuvo vergüenza Brilladoro
de echarse a tierra, y brama como un toro.
Mas álzase ligero, que el sañudo
Conde le hace saltar de un espolazo.
Ni es ya a sus iras suficiente el crudo
herir de punta y filo y cintarazo;
échase a las espaldas el escudo
como si le sirviera de embarazo,
y con ambas las manos empuñada
brilla como un relámpago la espada.
Muévese Durindana, que no fuera
cosa fácil decir si sube o baja;
y abriendo a su señor ancha carrera,
batallones enteros desparpaja;
asombro da mirar de qué manera
punza, troncha, cercena, hiende, taja;
horroriza el silbar de la iracunda
espada, que de sangre el suelo inunda.
A un peón que se mete en la jarana
degüella; y fue la cosa divertida;
tiene tan fino el corte Durindana,
y cuando el buen Roldán le infunde vida
con tal blandura y suavidad rebana,
que el pobrecillo no sintió la herida,
y dando tajos con el ojo abierto,
andaba acá y allá, y estaba muerto.
Ocasión de su propia desventura
fue al pobre Radamanto su grandeza.
Viole tan alto Orlando, y se la jura.
Tírale un gran fendiente a la cabeza,
y de la coronilla a la cintura
le parte en dos, y ni aun allí tropieza,
que hasta los dos arzones ha tajado;
cayó medio jayán de cada lado.
Hállase Saritrón algo adelante,
haciendo de peones gran cosecha,
y vista la tragedia del gigante,
de escabullirse la ocasión acecha.
Rebanole la espada fulminante
el tronco de la izquierda a la derecha;
cayó el sangriento busto al pie de Orlando,
y siguen las dos piernas cabalgando.
Hácele igual honor al rey Brontino,
pues de un revés le corta la cabeza,
que con el yelmo y la cimera vino
rodando por el campo una gran pieza.
Pendragón, rey de Gocia, en el camino
estaba por descuido o por simpleza;
tírale Orlando al cuello una estocada,
y le salió por la cerviz la espada.
La cual, no hallando obstáculo bastante,
hasta la guarnición no es mucho que entre,
ni que, como esconderse piense Argante
detrás de Pendragón, saliendo encuentre
la punta de la hoja penetrante
al pobre diablo, y le barrene el vientre;
cae muerto Pendragón, y al mismo punto
Argante echó a correr medio difunto.
Corría el infeliz cuanto podía,
sobre el arzón llevando la asadura,
mientras que Orlando en pos también corría,
que la cuestión finalizar procura;
y de paso una gran carnicería
hace de cuanto encuentra en la llanura.
¿A qué pedir perdón, merced ni gracia?
que su furia, aun matando, no se sacia.
No hay terremoto, no hay tormenta oscura,
ni rápida avenida, que le iguale;
no le resiste espada ni armadura;
hüir o pelear lo mismo vale;
pone espanto de lejos su figura,
que entre un montón de muertos sobresale;
parece que en el yelmo el rostro le arda;
todos al verlo gritan: «¡guarda! ¡guarda!»
Con Agricán batalla pavorosa
trababa en tanto el joven Aquilante,
cerca de donde Angélica llorosa
llamaba a voces al señor de Anglante.
Era ya de Aquilante peligrosa
la situación; mas llega en ese instante
el Conde, quebrantando armas, bridones,
banderas, caballeros y peones.
Como era aquel mancebo su pariente,
sobrino de Alda bella, y le traía
a mal traer el Tártaro inclemente,
y las plegarlas de su dama oía,
quiso librar el pleito a un gran fendiente
sobre el testuz del rey de Tartaría;
tigre sobre la res no da igual salto
que el Conde sobre el rey, la espada en alto.
En la cabeza el más desapiadado
golpe que dado fue jamás, le asienta.
Merced al morrïón, que era encantado,
Agricán, si no es eso, no la cuenta.
Quedó el rey de sentido enajenado,
y apenas a caballo se sustenta;
mas el gentil bridón, huyendo a escape,
impide que a su dueño el Conde atrape.
Bayardo era el bridón, y el conocello
maravillado, al conde Orlando deja;
antes no pudo reparar en ello;
tanto le desfigura y desemeja
la malla que le cubre frente y cuello
y el cuerpo hasta la cola y la cerneja.
Orlando aguija con el doble empeño
de apoderarse del bridón y el dueño.
Síguelos por el campo a rienda suelta,
creyendo que la Dama no tenía
ya que temer; mas en la gran revuelta
que en derredor por todo el campo había,
ejecutaron una acción resuelta
Poliferno, Lurcón y Santaría;
Santaría a la Dama echando el guante
llévasela abrazada por delante;
y defienden la presa Poliferno
y el rey Lurcón, y se les junta Uldano,
sin duda alguna el más malvado terno
que tuvo en sus brigadas Agricano.
Los seis barones entre aquel infierno
de bruta gente casi dan de mano
contra tan grueso ejército, a la empresa
de salvar a la mísera Princesa.
Lástima grande causa oír el duelo
de la cautiva, que, a los vientos dando
la rubia cabellera, sin consuelo
gritaba: «¡Orlando mío! ¡Amado Orlando!»
Traen a Clarïón al redopelo,
y a Brandimarte va el vigor menguando;
ni ya es Uberto a resistir bastante,
ni Grifón, ni Adriano, ni Aquilante.
Agricán que entre tanto se recobra,
vuelve anhelante a vindicar su afrenta;
y vuelve en pos Orlando, que la obra
creyó acabada por error de cuenta.
Con gran sorpresa advierte que zozobra
el bando amigo en muy mayor tormenta,
y oye la voz doliente de la Dama
que sin cesar «¡Orlando! ¡Orlando!», clama.
Lánzase como un tigre a la pandilla
que le lleva su dueño soberano,
y a Lurcón en la misma coronilla
un golpe da como de aquella mano;
hácele la cabeza una tortilla,
que, en vez de dar de filo, dio de plano;
el yelmo a tierra va, si antes redondo
y empenachado, informe ahora y mondo.
¡Extraña cosa, inusitada y fiera,
que superar parece a fuerza humana!
No se ve de Lurcón la calavera
en parte alguna próxima o lejana;
dentro del yelmo no se halló ni fuera;
volviola toda polvos Durindana.
Medroso Santaría, sólo pudo
en la bella cautiva hacerse escudo.
Otro recurso o fuerza o poderío
que en aquel trance le defienda, ignora.
Sujeta el brazo y tiene a raya el brío
el Conde, por no herir a su señora.
Mas ella grita: «Orlando, Orlando mío,
si me tienes amor, muéstralo ahora;
mátame con tus manos; antes muera
que verme de estos canes prisionera».
Confuso el Conde y por demás perplejo
no sabe qué resuelva; al fin, la espada
envaina, y toma por mejor consejo
matar a aquel ladrón de una puñada.
Temblaba el malandrín por su pellejo;
y al ver la invicta diestra desarmada,
creyó trocado el lance, y determina
valerse de ocasión tan peregrina.
De la Dama que lleva delantera
sobre el siniestro brazo echó la carga,
porque mejor de adarga le sirviera,
dado que menester hubiese adarga;
y al Conde una estocada en la ventrera,
mucho más pronto que lo digo, alarga,
que, echado a las espaldas el escudo,
de todo amparo le creyó desnudo.
Mas el escudo al Conde tanto importa,
como si fuera un bulto de diamante.
El Conde quiso hacer la cuenta corta
pagando con usuras al instante;
a dos dedos del tronco de la aorta
le imprime el puño y el ferrado guante;
quítale así la vida; así rescata
la bella presa; y de salvarla trata.
En brazos la tomó, y el acicate
hincando a Brilladoro, hacia la Roca
corre veloz, y cuanto encuentra abate.
Agricán, que le ve, se abrasa en loca
furia; seguirle quiere; mas combate
con seis a un tiempo, y lo peor le toca;
los seis la lid con nuevo aliento emprenden,
y ya en lugar de defenderse, ofenden.
Llega en tanto a la puerta del castillo
el Conde amante, y que le admitan ruega;
mas Trufaldín, el consumado pillo,
asomada a una torre, se lo niega;
y no sólo rehusa recibillo,
sino le insulta, y a intimarle llega
que guerra les harán él y su gente,
si de allí no se apartan prontamente.
Insta la Dama y llora; mas en vano.
Grita y brama Roldán; pero sin fruto.
Acércase Agricán; se acerca Uldano;
y nada mueve el alma de aquel bruto.
Hierven de gentüalla risco y llano,
y estará toda en menos de un minuto
al pie del alta Roca; y el malvado
más terco cada vez, más obstinado.
Las piedras y los dardos menudea
mezclando con las obras el denuesto.
Pues ¿quién podrá formarse alguna idea
de la pasión, del frenesí funesto
que al corazón de Orlando señorea,
en tal peligro y tal afrenta puesto?
Brama de enojo y de pavura treme;
mas no por sí, por ella sola teme.
Teme por la beldad que adora fino;
en cuanto a sí ningún temor abriga.
Le arroja de los muros Trufaldino,
y ya la chusma bárbara enemiga
envuelta en polvoroso remolino
osada embiste y más y más le hostiga
con dardos y venablos y saetas,
al son de los clarines y trompetas.
Clarión y Aquilante y Adrïano
lidian con Agricán a todo trance;
el noble Uberto es un león insano;
donde él está no hay bárbaro que avance;
proezas de ardimiento sobrehumano,
hace Grifón en repetido lance;
y Brandimarte, si decirse puede,
en fuerza y brío a los demás excede.
La Dama en tanto al pie del muro gime,
y ruega humilde el Conde a Trufaldino
que por Dios se conduela y se lastime
de una infeliz que a tan crüel destino
reducida se ve; nada hay que lime
el corazón perverso, diamantino,
de aquel traidor, para quien es materia
de pasatiempo el llanto y la miseria.
No hay ruego, no hay promesa que le ablande,
y en el alma de Orlando el reprimido
furor fermenta; y cada vez más grande,
revienta al fin con hórrido estallido.
Por más que el Conde a sus afectos mande,
por más que, en el hablar, desconocido
le fue el baldón, denuestos cuando tocan
en lo más vivo, a denostar provocan.
«Recibirasme, infame, a tu despecho,
le dice, haz cuanto puedes, cuanto sabes;
será este muro en átomos deshecho
para que al fin, como debiste, acabes;
arrancaré de tu alevoso pecho
el corazón; lo comerán las aves;
nada, aunque fuese el mundo de tu parte,
de la horca, follón, podrá salvarte».
Diciendo así, descarga con el lomo
de la espada tal golpe en la muralla,
que hace saltar dos piedras de gran tomo.
Trufaldín, que de Orlando en la batalla
supo los hechos, y ve ahora cómo
terror infunde y susto a la canalla,
y se figura que a la Roca misma
con la tremenda espada hunde y abisma,
Y observa el fuego que en sus ojos arde,
y oye de aquel acento la braveza;
como de suyo es la traición cobarde,
pónese a tiritar de pie a cabeza;
y si antes hizo de insolencia alarde,
de abatimiento ahora y de bajeza.
«Pon mientes, Conde, a lo que digo; apelo,
de mi verdad en testimonio, al cielo.
»Negar no puedo, ni negar podría,
que contra mi señora he delinquido;
pero la culpa principal no es mía,
que en Dios y en mi conciencia no he tenido»
la menor intención de felonía,
y probarelo, siendo Dios servido.
Contra mí cometieron mil excesos
mis camaradas y los puse presos.
»Esta es mi culpa, y es lo que me abona
si todo falso juicio se destierra;
porque jamás fue blanco una persona
de tan injusta y tan malvada guerra.
Mas como el ofensor nunca perdona,
sé que, en viéndose libres, cielo y tierra
moverán contra mí, y han de quererte
inducir a mi afrenta y a mi muerte.
»Así que, mi señor, si entrar
pretendes,
será con pacto y juramento expreso
de que a pie y a caballo me defiendes,
y me mantienes salvo, sano, ileso,
y si alguno me ataca, al punto emprendes
batalla, y me le entregas muerto o preso.
Si esta precisa condición te agrada,
entras; si no la aceptas, no hay entrada.
»Y lo que a ti te digo, a todos digo;
a nadie admitiré, sin que primero,
poniendo a el alto cielo por testigo,
me dé palabra y fe de caballero,
que en todos lances estará conmigo
y ha de ampararme a fuero y contra fuero,
mientras se tenga en pie, mientras respire;
y el que no jure así, que se retire».
Orlando inexorable se lo niega,
antes con más enojo le amenaza;
mas la Dama intercede y se lo ruega,
y el cuello al Conde estrechamente abraza.
Aquella alma soberbia se doblega,
y a Trufaldín le sale bien la traza.
El desabrido trago apura el Conde;
jura por sí y de los demás responde.
Aquilante, Adrïano, Brandimarte,
Grifón y Clarión y el conde Uberto,
lidiando están con Agricano aparte,
que, si bien de fatiga medio muerto,
fiera descarga entre los seis reparte;
y aunque en la Roca al fin tomaron puerto,
si Orlando en su defensa no viniera,
desocupado ya, no sé qué fuera.
Pues, como digo, entraron en la Roca,
asilo dentro y fuera mal seguro,
donde por toda munición de boca
un caballo salado, seco y duro,
se les sirve a la mesa, y no fue poca
dicha, que, estando bloqueado el muro
de tanta muchedumbre, alguna gente
tuvo en esta ocasión que estar a diente.
Cupo a Roldán de aquel caballo un cuarto,
y se comieron los demás el resto.
Aunque la carne está como un esparto,
no hubo ninguno que le hiciese gesto.
Diz que Roldán apenas quedó harto.
Ello es que consumido ya el repuesto,
o han de buscar, lidiando, vitüalla,
o será con el hambre la batalla.
Determinaron que al siguiente día
Roldán con este fin bajase al llano,
y que le hiciese Uberto compañía,
Clarïón y Brandimarte y Adrïano.
Y porque justamente desconfía
de Trufaldín el Senador romano,
a Grifón y Aquilante en el interno
ámbito del castillo da el gobierno.
Orlaba el manto de la noche umbría
una cinta en Oriente rosa y alba,
y el coro alado en dulce melodía
cantaba ya la bienvenida a el alba.
Sale Roldán con el naciente día;
y sonando su cuerno, hace la salva
al ejército tártaro; aquel cuerno
que remeda el bramido del infierno.
No alegre entonces y festivo suena
como de quien cazando se deporta,
sino como la nube cuando truena,
y sierpes de purpúrea lumbre aborta.
De sobresalto y de pavor se llena
la hueste de Agricano, y queda absorta;
no hay uno solo que a Roldán resista;
todos corren, huyendo de su vista.
Solo a los fugitivos el sañudo
Agricano delante se presenta.
El acero mostrándoles desnudo,
en balde contener la fuga intenta;
que si atajarla en una parte pudo,
por otras mil la turbación se aumenta,
y al ronco son que amenazando brama,
veloz por todo el campo se derrama.
Vuelve altivo los ojos Agricano,
y al ver que en derredor de monte a monte
hierve el cobarde vulgo, y en el llano
la amedrentada turba hace horizonte,
la espada envaina; la derecha mano
(cuál ángel infernal que al cielo afronte)
alza, apretando el puño fieramente,
y de mirar no se dignó a su gente.
Della no haciendo ya maldito caso,
monta el corcel, escudo toma y lanza,
por la revuelta chusma se abre paso,
y a la contienda embravecido avanza.
Combatir quiere él solo a campo raso;
y lleno de valor y confianza,
suena también su cuerno horriblemente.
El resto oiréis en el cantar siguiente.
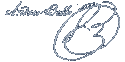
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com