CANTO XIII
LA TORRE DE POLIFEMO
Tal vez alguno habrá, que habiendo oído
el caso de la bella Flordelisa,
diga que se lo tiene merecido
hembra que tales vericuetos pisa,
y que si recatada hubiera sido,
saliendo sólo con la dueña a misa,
y en vez de andar así de ceca en meca
cuidara de la aguja y de la rueca,
no en tamaño peligro se mirara,
presa de aquel vestiglo semihumano;
ni cuerdo fue, si en ello se repara,
irse de bosque en bosque mano a mano
con el de Montalbán; que, aunque pasara
la cosa en el más limpio y el más llano
y honesto modo que posible sea,
no sé si encontrará quién se lo crea.
Dice Turpín (y a su opinión me allego)
que la materia es algo delicada,
y que las manos no pondrá en el fuego
por Flordelís ni por la más pintada.
Yo, por mí, ni lo afirmo, ni lo niego;
de mi aldehuela vengo; no sé nada.
Bellacuelo, es verdad, Reinaldos era,
y joven, y gentil... ¡Más que lo fuera!
¿No ha de haber sino quiéreme y te quiero,
cuando una dama está sola con solo?
No siempre lo probable es verdadero,
ni todo en este mundo es trampa y dolo.
Pero a lo arriba dicho me refiero.
Siempre en tu escuela, Amor, he sido un bolo,
y llevé (tú lo sabes, ¡ay!), bien raras
veces votivos dones a tus aras.
Digo, reasumiendo el cuento mío,
que Flordelís se desgañita y llora,
y que el de Montalbán se arroja al río,
donde segunda lid se traba ahora;
y con tal maña, y tal coraje, y brío,
juega el barón la espada cortadora,
que ya no ve el centauro cómo alcance
a salvar vida y presa en este lance.
Primero con la dama se abroquela
y la presenta a la enemiga espada;
mas viendo que tampoco esta cautela
ha de valerle con Reinaldos nada,
que siempre asesta el golpe a do le duela,
ya de tajo le embista o de estocada,
a Flordelisa arroja airadamente
donde más honda y rauda es la corriente.
Dicha fue no pequeña que supiera
Flordelisa nadar como una trucha,
pues darle en este trance no pudiera
ayuda el paladín poca ni mucha.
Nadando la mezquina saca fuera
la húmeda faz, y con las ondas lucha.
Arrebatada del raudal violento
desaparece a la vista en un momento.
De loca rabia en tanto poseído
el biforme animal la clava esgrime;
zumba el cercano bosque estremecido,
y el aire en torno abriendo espacio gime.
En tres o cuatro partes está herido,
y parece, al mirarle, que le anime
a cada nuevo golpe vida nueva,
y al universo a contrastar se atreva.
Aunque enrojece con su sangre el río,
aflojar no semeja en el empeño;
antes juntando ahora todo el brío
y toda la pujanza de que es dueño,
recula para dar más poderío
al golpe que medita; alza el gran leño,
en los traseros pies el cuerpo libra,
carga a la vez, y un altibajo vibra.
Capaz de destrozar era el porrazo
un monte, cuanto más un caballero;
pero, al bajar, el furibundo brazo
encuentra de Reinaldos el acero.
Como desnudo está, sin embarazo
la aguda punta le taladra el cuero,
y el rollizo lagarto le barrena,
de sangre abriendo caudalosa vena.
Suelta la clava la doliente mano,
y brinca el monstruo a la contraria orilla.
Síguele como un rayo Rabicano,
y sin cesar Reinaldos le acuchilla;
los cascos alza y coces tira en vano;
en vano, que del lomo a la tetilla
atravesado, casi a un mismo punto
cayó bramando y se estiró difunto.
No sabiendo el barón qué rumbo elija,
ni cuál sea de la dama el paradero,
hacia el septentrión acaso aguija,
y a la Fortuna fía el derrotero,
que al jardín del Olvido le dirija,
do vive el conde Orlando prisionero,
o el jurado castigo a dar le lleve
a la maldad del Babilonio aleve.
Mas mientras él camina a la ventura,
al cerco retornemos de la Roca,
do todavía la batalla dura,
y la brigada nueva que se aboca
al tártaro Agricano, así le apura,
así le da molestia y le sofoca,
que de salir con honra y vida entera
casi estoy por decir que desespera.
Circunda la ciudad un ancho río,
que de una y otra parte abarrancado,
aun en lo más ardiente del estío
ni el curso enfrena ni permite vado.
De Albraca el populoso caserío
sobre un pendiente risco está fundado,
y almenada muralla le da en torno,
a par que fuerza y que defensa, adorno.
Coronada de blancos torreones,
está la ciudadela en lo más alto,
que de cien poderosos escuadrones
no tiene miedo al combinado asalto.
De bastante presidio de barones
el muro en derredor no estaba falto,
ni de la ciudadela el arduo asiento,
de la bella princesa alojamiento.
Y por la sola parte que no lava
aquel gran río el empinado muro,
completa las defensas honda cava
con puente levadizo bien seguro.
Éste, como antes dije, alzado estaba;
y Agricán, entre tanto, en el apuro
de abrirse retirada, suda y gime,
y cada vez más multitud le oprime.
Por cada calle un escuadrón avanza,
que acortar le hace el paso a su despecho.
Lluvia de piedras y de dardos lanza
cada torre a su vez, y cada techo.
Casi ya sin aliento ni esperanza
el Tártaro a la turba opone el pecho;
cuando ofrecerle la Fortuna quiso
salvamento y victoria de improviso.
Fue el caso que la tropa, o la ralea
mejor diré, que guarda muro y puente,
viendo cuán densa turba al rey rodea,
desguarnece sus puestos de repente,
y al paraje en que el Tártaro pelea,
toda se dirigió concordemente
a tomar parte en el provecho y gloria
de la que ya juzgó fácil victoria.
Afuera en tanto una brigada escala
el ya desierto muro; y con violenta
irrupción penetrando, el puente cala,
y franco el paso a los demás presenta.
No hay avenida que los campos tala,
no hay rápido torrente que revienta
forzando el dique, y se derrama hinchado
llevándose rediles y ganado;
como la hueste tártara furiosa,
que a la turba circasa y albracana
de tropel arremete, estrecha, acosa,
postra, destruye, y cuanto encuentra allana.
Caballeros, peones, nadie osa
resistir. Sacripante se amilana,
y a salvar la amagada ciudadela
con las reliquias de su gente apela.
Viendo su pobre pueblo así deshecho,
tirase del cabello la Princesa,
y se tuerce las manos de despecho,
y en hondos ayes su dolor expresa.
La gran ciudad el enemigo ha hecho
en pocas horas mísera pavesa;
ponen doquier los lúgubres despojos
espanto a los oídos y a los ojos.
Aquí fuego, allí sangre, allá
rüina,
grita acullá y estrépito y tumulto.
Uno roba, otro viola, otro se inclina
a matar solamente, y mata a bulto.
No la inocencia al párvulo apadrina;
no valen las plegarias al adulto;
no a la vejez las canas; no la bella
pálida faz ni el llanto a la doncella.
Ni el sacro templo reverencia inspira
a la crueldad, de sangre y presa avara.
Entre la refugiada plebe expira
el sacerdote ensangrentando el ara.
Ya donde fue la Albraca no se mira
muro o pared enhiesta, sino rara;
y cubre el suelo yermo la insepulta
gente, a que el vencedor, aun muerta, insulta.
La ciudadela sola se mantiene
de tanto estrago y destrucción exenta.
Trufaldino a esconderse en ella viene;
luego el turco Torindo se presenta,
y Sacripante, que consigo tiene
caballeros de pro como cincuenta,
herido en partes nueve o diez, cubierto
de polvo y sangre, y más que vivo, muerto.
Esto es de tantos miles lo que resta,
y en lo que su salud la reina fía,
pues, aunque tanto el resistir le cuesta,
resiste, sin embargo, todavía,
jurando derramar su sangre en esta
desatentada desigual porfía,
antes que de Agricán llamarse esposa.
Mas lo peor de todo es otra cosa.
O traición sea, o negligencia acaso
(que Turpín, si lo supo, se lo calla),
está el castillo sumamente escaso
de la más necesaria vitüalla.
Manda, pues, el doliente rey Circaso
que, mientras pueda él mismo ir a batalla,
los víveres se tasen a la gente,
y que de los caballos se alimente.
Angélica les dice: «Yo pretendo
ir a traeros prontamente ayuda,
y deudos y vasallos requiriendo,
la fortuna otra vez poner en duda.
Entre tanto a Mahoma os encomiendo,
que a vuestro acorro, como debe, acuda;
y si no os vuelvo a ver, amigos míos,
dentro de un mes (no pido más), rendíos.
«No me culpéis de temeraria o loca
que emprenda tal; que si me pongo al dedo
este encantado anillo o en la boca,
cosa, no sé, que deba darme miedo.
Algo, amigos, por vos hacer me toca;
pues ¿cuánto más lo que segura puedo?»
Tras esto un tierno adiós dice al amante,
casi ya moribundo, Sacripante.
Y después que al esfuerzo y la prudencia
de Trufaldino y de Torindo encarga
que la Roca defiendan en su ausencia,
la cual espera en Dios no será larga,
cabalgando con presta diligencia
su cándida hacanea, el paso alarga,
y a la luz de la luna bajó al llano
que la hueste ocupaba de Agricano.
Postrado a todo el mundo tiene el sueño
después de los afanes de aquel día,
y trabajo costara no pequeño
al muerto distinguir del que dormía.
Vaga un caballo acá y allá sin dueño;
ningún hogar, ninguna luz ardía;
la luna sola fríos rayos vierte
sobre esta escena de pavor y muerte.
Como que lleva para no ser vista
el anillo en la boca la Princesa,
sin que nadie le estorbe o le resista,
segura el campo tártaro atraviesa;
y cuando dél bastante trecho dista,
y ya el peligro, a lo que juzga, cesa,
pasó el anillo de la boca al dedo,
y el verde llano recorrió sin miedo.
Al rojo alborear de la mañana
cerca de un ancho río vio acostado
un vejancón de luenga barba y cana,
que así le dijo: «Sea Dios loado,
que a este lugar en hora tan temprana
os ha, señora mía, encaminado,
porque, según las señas que en vos noto,
de un tierno padre el cielo ha oído el voto.
«Un hijo tengo en la última agonía;
y si mediante alguna yerba o droga,
o algún secreto que sepáis, la impía
fiebre que le consume se desfoga,
muy mayor bien que el de esta vida mía,
vida caduca y mise... (aquí le ahoga
un tropel de sollozos lastimeros)
caduca y miserable, he de deberos».
Ella, naturalmente cariñosa,
«No llores, le responde, buen anciano,
que sé de yerbas y de cuanta cosa
el cuerpo adoleciente torna sano».
Así dijo; y de nada temerosa,
desmonta luego, y con la rienda en mano
va paso a paso a do el traidor la guía,
el cual era la misma hipocresía.
De una torre llegaron a la puerta,
que, al dar el conductor una aldabada,
al punto fue del otro lado abierta,
y entrados ellos, otra vez cerrada.
Entonces la añagaza es manifiesta:
de mujeres la torre está poblada,
que prende y guarda en ella aquel vejete,
bribón de siete suelas y alcahuete.
De Poliferno el tal era vasallo
(el rey de Hircania, mencionado arriba),
que proveedor le ha hecho de un serrallo
en que del Asia está la flor cautiva.
Cuando el rey le mandaba renovallo,
por el país cazando damas iba;
y no hay mujer que, vista, se le escape,
y que por fuerza o por ardid no atrape.
Estando ya la torre bien surtida,
llevarlas piensa al rey en caravana.
Tiene de rubias una gran partida,
y de morenas multitud mediana;
cuál, zahareña, y cuál es relamida,
cuál, grande, y cuál, rechoncha, y cuál, enana;
todas de fresca edad y todas bellas;
y nuestra Flordelisa es una dellas.
Porque, como arrojada por el fiero
centauro iba nadando río abajo,
dio con aquel grandísimo embustero,
que la pescó y a la prisión la trajo.
Para hacer el encierro llevadero,
cuéntanse unas a otras su trabajo;
una llora, otra al verse de esta guisa
se desespera, y otra lo echa a risa.
Narraba al auditorio compasivo
su historia Flordelisa sollozando,
y del jardín les habla en que cautivo
está con Brandimarte el conde Orlando;
y el gran centauro píntales al vivo
con quien quedó Reinaldos peleando;
y cuanto sabe, en fin, les despepita;
que así consuela una mujer su cuita.
Con gemidos y lágrimas la fina
y tierna fe les dice de su amante,
que forzado galán de Dragontina
de la encantada huerta es habitante.
Llega en esto otra joven peregrina
que acaba de apresar aquel tunante,
y se abre de la torre la barrera
a recibir la triste prisionera.
Todo lo oye y lo ve con gran cautela
Angélica, y de todo se socorre;
y, como para entrar la Damisela
recién cautiva en la malvada torre,
se entreabriese el portal, por él se cuela
anillo en boca, y por el campo corre.
Do está Roldán, ha oído a Flordelisa,
y marcha en busca suya a toda prisa.
De tal virtud, si bien incomprensible,
es la sortija aquella, que, en la boca,
no sólo al que la tiene hace invisible,
sino a cuanto cabalga y lleva y toca.
Y sepa el criticastro incorregible
que murmura y en duda lo revoca,
que un Arzobispo es quien lo escribe, y sea
o no mentira, es justo se le crea.
Así que, della Angélica provista,
iba, sin que la viesen, por doquiera;
y bien poco ganara en no ser vista
dado que verse el palafrén pudiera.
Ni en lo improbable algún lector insista
de que en la torre a mano le tuviera;
hallarse a punto y con el freno v silla,
recién llegado aún, no es maravilla.
Angélica, espolea que espolea,
fatiga al sobredicho palafrén,
(o si se quiere, llámese hacanea,
que no me importa el nombre que le den),
y dónde el Río del Olvido sea
y de la maga el deleitoso Edén,
pregunta ansiosa, y llega últimamente
al Río, y sin estorbo pasa el puente.
Cupo la guarda, en este propio día,
de la mágica huerta a don Roldán.
La silla a cuestas, Brillador pacía.
Pende el rojo pavés de un arrayán.
Él, tendido a la larga, parecía
estar embelesado en ver cuál van
de guija en guija con murmullo blando
las linfas de una fuente serpeando.
De caballeros por el parque gira
gallarda tropa; calza aquél la espuela;
éste bohorda; esotro al blanco tira,
o azor mudado o gerifalte vuela;
mientras que Clarïón pulsa la lira,
puntea Brandimarte la vihuela;
cantaba con Grifón el rey Balano;
aquél hico el tenor y éste el soprano.
«El velo que te ciega se descorra»,
dice la Dama; y el anillo apenas
a Orlando aplica, en él la imagen borra
que le tiene en suavísimas cadenas.
Como el que vuelve en sí de una modorra
en que el ardor de las turbadas venas
la mente le embargó, los ojos gira,
y no sabe si vela o si delira;
así perplejo Orlando y vacilante
duda si es realidad o fantasía
lo que le pasa; y más al ver delante
la beldad que buscado en vano había.
Revive en él, y crece, instante a instante,
el muerto amor; aquel amor que un día
le hizo afanar con incesante anhelo
por la que allí bajada cree del cielo.
Angélica le da noticia entera
de su prisión y del jardín hadado,
y de cómo le tiene la hechicera
de razón y memoria enajenado;
y cuéntale de Albraca la postrera
fortuna, el rostro en lágrimas bañado,
y que ha venido a demandarle ayuda,
y que obtenerla de su amor no duda.
Luego a Balán y a Brandimarte frota
la piel, y a los demás, con el anillo.
Mas Dragontina lo que pasa nota,
y a todo su poder quiere impedillo;
al arma suena; el campo se alborota;
consejo vano, que jardín, castillo,
y cuanto aquel florido espacio adorna,
en humo y viento y soledad se torna.
Esta metamorfosis repentina
contempla cada cual absorto y mudo,
hasta que Orlando en un padrón se empina,
y les hace, en el tono un poco rudo
que el uso de las armas adoctrina,
la más discreta alocución que pudo,
probando que piedad, justicia, fama
a la defensa obligan de la Dama.
Y la furia describe de Agricano,
y de la Albraca la fatal tragedia,
y el riesgo de que toda caiga en mano
de la bárbara chusma que la asedia
y ha de meterla a fuego y sacomano,
si Dios por su piedad no lo remedia,
y cori presto favor no se le. acude,
para que el fiero, Kan de intento mude.
Todos conformemente han aceptado,
y juran ir de Orlando en compañía.
Mas aquel Trufaldino, que amasado
era de falsedad y felonía,
y desde tamañito fue malvado,
y lo era más y más de día en día,
una de las que sabe, urdir pretende;
a Sacripante y a Torindo prende.
Heridos, como están, difícil cosa
no ha sido este atentado a la pandilla
de gente desleal, facinerosa
que para tales hechos acaudilla.
En la cueva más honda y tenebrosa
con los demás que descuidados pilla,
turcos unidamente y circasianos,
atados encerró de pies y manos.
Y luego al Kan envía una embajada
diciendo que Torindo y Sacripante
a su mandado están, y que entregada
la ciudadela le será al instante.
Mas no bien fue la cosa declarada,
hinchados los carrillos, centelleante
la airada catadura, a la propuesta
del mensajero el rey así contesta:
«Por vida de quien soy, que con mi mano,
si no te escondes a la vista mía,
te descuartice, malandrín villano.
Huye, y di de mi parte al que te envía,
que jamás con traidores Agricano
usó tratar, y que se acerca el día
en que a los dos, para escarmiento y pena,
colgaros he de la más alta almena».
El triste mensajero que el semblante
ve de Agricán en cólera inflamado,
y hubiera, por estar de allí distante,
de Trufaldín las dos orejas dado,
no se hizo de rogar, tomó el portante,
por no exponerse a algún desaguisado,
y un poco más veloz de lo que vino
tornó con el mensaje a Trufaldino.
Iba en este comedio el conde Orlando
por aquellos desiertos noche y día,
con la princesa del Catay trotando
y con su valerosa compañía;
y de una cumbre altísima bajando
los campos vio de Albraca, que cubría
a todos vientos infinita gente,
en armas y colores diferente.
Tanto estandarte ven, tanta bandera,
y tanto pabellón, y tropa tanta,
que desistir Angélica quisiera,
según la inmensa multitud la espanta;
pero no es hombre Orlando que lo hiciera;
antes con más denuedo se adelanta.
«Por entre todo ese soez gentío
salva, le dice, irás, tesoro mío».
Guerreros nueve el animoso bando
cuenta, que en orden triple se reparte.
Cabalga a la vanguardia el conde Orlando,
y a su lado el brïoso Brandimarte;
el centro Adrián y Uberto iban formando,
con Aquilante y Claros, nuevo Marte;
la retaguardia es de Antifor, Balano,
y el buen Grifonio, de Aquilante hermano.
Los cuales eran hijos de Oliveros,
no inferiores al padre en bizarría,
aunque a la bella cara los primeros
mostachos hacen sombra todavía.
En medio de estos nueve caballeros
toda medrosa Angélica venía,
y de pensar temblaba en la contienda
que les aguarda, desigual y horrenda.
Como al pasar en tropa un ancho río
diz que acostumbra el próvido elefante,
que a los de menos fuerza y menos brío
el de más vasta mole va delante,
y desbravando él solo el poderío
de la rauda avenida resonante
a los demás con el ejemplo incita,
y el peligroso vado facilita;
no de otra suerte el bravo Orlando avanza,
y sonando el gran cuerno mientras tanto,
(aquel que a millas veinte a oírse alcanza,
y a cuantos le oyen pone horror y espanto),
con voz que se duplica en lontananza
reta al rey de Tartaria, a Radamanto,
Savarón, Poliferno, Santaría,
y a cuantos otros en el campo había.
Súbita alarma y súbito alarido
discurre por las bárbaras hileras;
todo el mundo a las armas ha corrido;
descógense estandartes y banderas.
Cual vasto mar, que reposó dormido,
si las calladas ondas placenteras
airado vendaval silbando azota,
hierve improvisamente y se alborota;
así se alza el clamor y se dilata
por la que Albraca fue, va vasta arena.
Agricano las armas arrebata,
y que Bayardo se le traiga ordena;
jaquelado pavés de negro y plata
embraza, y negro morrïón estrena,
que por cimera en vez de airón galano
lleva una Muerte con guadaña en mano.
Discurre el noble Kan de Tartaría
que el vicio Galafrón es quien le ataca,
del cual tuvo noticia que venía
en acorro de Angélica a la Albraca.
¿Ni cómo imaginar que provenía
toda esta confusión, esta alharaca,
de nueve caballeros solamente,
contra tan grande número de gente?
Y por eso al corcel poniendo espuela,
seguido del gigante Radamanto,
corre el valiente Rey, que se las pela,
su campo a defender; mas entre tanto
que él corre, o por mejor decir, que vuela,
yo, interrumpiendo un rato breve el canto,
tomo para mi lira plectro nuevo,
como para tan alto asunto debo.
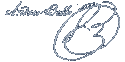
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com