GALICIA
A mis amigos de Pontevedra Torcuato Ulloa, Víctor Said Armesto e
Isidro Buceta, dedico este poema que ellos vieron nacer.
Tierra y mar abrazados bajo el cielo
mejen sus lenguas,
mientras él entre montes de pinares
tranquilo sueña,
y Dios por velo del abrazo corre
sobre sus hijos un cendal de niebla.
Ondea palpitando el seno azul del novio,
y a su aliento la verde cabellera
de la novia se mece; de castaños,
de pinos y de robles, de nogueras,
y rubio vello del maíz dorado
que a la brisa marina se cimbrea.
Frunce el ceño la novia en Finisterre,
que broncos mocetones alimenta;
yergue desnudo el cuello en el naciente,
espalda a espalda con Asturias recia,
y alza la frente blanca,
cimas de roca que las nubes besan
y que por ver el seno del amante
hacia el cielo se elevan.
Vuelto él en nubes hasta el cielo se alza,
derrítese de amor, su jugo suelta,
y lenta la llovizna
va empapando a la tierra,
y corte por los ríos fecundantes,
ceñidos de alisedas,
nuevamente del mar al seno siempre joven,
henchido siempre de pujanza nueva.
Por un resquicio azul desde la altura
se ríe el sol de fiesta,
e irisa con sus rayos la llovizna,
y la obra le completa.
El mar que duerme en las tranquilas rías
buscando acaso olvido a sus tormentas,
se consume de sed del agua dulce
que de las cimas llega,
y mira al Ulla, al Lérez, y en las fuentes
que el bosque esconde sueña.
Sed es de la dulzura
que su amargor consuela;
sed de los besos húmedos
que ella le manda de sus hondas selvas,
sed de las fuentes que entre los castaños,
de la roca revientan.
Como lenta caricia el Miño manso
desciende restregándose en sus vegas.
y el Lérez, demorándose en «salones»,
en lecho de verdura se recuesta.
El Sar humilde, tras cortinas de árboles
sus aguas cela,
cantando de la dulce Rosalía
cantos de amor y queja,
y en honda cama de granito pasa
el Sil asceta.
Desde un verde rincón de la robleda
la verde melodía de la gaita
como un arrullo avivador se eleva,
y al reclamo de amor languidecidos,
Tierra y Océano más y más se aprietan.
Susurra gravemente a sus oídos
siempre la misma cántiga, la eterna,
para que olvide de sus duros partos
las repetidas pruebas,
y el dolor de vivir con su canturia
poco a poco le breza.
Hormiguean los hijos de este abrazo
por valles, costas, montes y laderas,
y de sus nidos hacia el cielo sube
el humo del hogar como una ofrenda.
Mozas con ojos que la vida encienden,
a la espalda mellizas rubias trenzas,
con las plantas desnudas
tibio calor prestándole a la tierra,
enhiestos senos que al andar trepidan,
firmes cual moldes y anchas las caderas,
y unos brazos rollizos,
que con la misma ciencia
ciñen el cuello a su hombre,
cunan al niño entre canciones tiernas,
o en los campos desiertos de varones
el azadón manejan.
Una raza de madres,
varonas que a sus hijos alimentan,
y a las veces, de colmo,
amamantan ideas,
o al lado de sus hombres
ofician de contienda.
Rinden culto a la vida
y entrambos mundos pueblan.
Esta raza los árboles, las ánimas,
con pánico fervor venera,
y palpitan druídicos misterios
bajo sus oraciones evangélicas.
Pasan en estantigua los que fueron,
en larga noche negra,
y obedecen los santos a conjuros
de brujas y hechiceras.
Trabajan rudamente
y zumban consolándose en las penas;
ríen y lloran a la vez, burlándose
por modo de defensa;
o acaso afilan de los «hermandiños»,
en silencio y con trágica paciencia,
las hoces vengadoras.
Allende el padre mar, más que pobreza
codicia o hambre de oro
les lanza a las Américas,
y como un dedo de herculina torre
un trabajoso «más allá» les muestra.
Por cima de la tumba de la Atlántida,
do acaso sus abuelos les esperan,
pasan soñando
y brezando con aires de la tierra,
mimosos, verdes,
la morriña céltica.
Se funden sus canciones
con el canto del mar, de que salieran,
y al mar de olas celestes
sus almas van con ellas.
Y al mar, para consuelo, su terriña
apretada aguardándoles se queda.
Desde su altar, ceñido de altas torres
de granítica piedra,
que ennegrecieron lluvias seculares,
fomento de leyendas,
Santiago peregrino,
pénate de esta tierra,
con sus conchas marinas revestido,
sonriendo contempla
ese abrazo de amor que nunca acaba,
mientras en él se mezclan
de la madre de Cristo a los recuerdos,
los de la madre Venus, y remembra
su romería, cuando Pan y Cristo,
guiones a su vera,
por la vía de leche
que cruza las estrellas,
desde la Tierra Santa
le trajo Prisciliano de la diestra.
[1912]
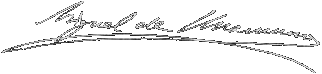
Miguel de Unamuno