APUNTES DE UN RENCOROSO
a Antonio Alatorre
Huyendo del espectáculo de su felicidad bochornosa, he caído de nuevo en la soledad. Acorralado entre cuatro paredes, lucho en vano contra la imagen repulsiva.
Apuesto contra su dicha y espío detalladamente su convivencia. Aquella noche salí disparado como tercero innecesario y estorboso. Ellos compusieron su pareja ante mis ojos. Se acoplaron en un gesto intenso y solapado. Lúbricos, en abrazo secreto y esponsal.
Cuando me despedí, les costaba trabajo disimular su prisa: temblaban en espera de la soledad henchida. Los dos me sacaron a empujones de su erróneo paraíso, como a un huésped incorrecto. Pero yo vuelvo siempre allí, arrastrándome. Y cuando adivine el primer gesto de hastío, el primer cansancio y la primera tristeza, me pondré en pie y echaré a reír. Sacudiré de mis hombros la carga insoportable de la felicidad ajena.
Llevo muchas noches esperando que esto se corrompa. La carne viva y fragante del amor se llena de gusanos sistemáticos. Pero todavía falta mucho para roer, para que ella se resuelva en polvo y un soplo cualquiera pueda aventarla de mi corazón.
Miré su espíritu en la resaca odiosa que mostró a la luz un fondo de detritus miserables. Y, sin embargo, todavía hoy puedo decirle: te conozco. Te conozco y te amo. Amo el fondo verdinoso de tu alma. En él sé hallar mil cosas pequeñas y turbias que de pronto resplandecen en mi espíritu.
Desde su falso lecho de Cleopatra implora y ordena. Una atmósfera espesa y tibia la rodea. Después de infinitas singladuras, la dormida encalla en la arena final del mediodía.
Deferente y sumiso, el esclavo fiel la desembarca de su purpúrea venera. La despega cuidadoso de su sueño de ostra. Acólito embriagado en ondas de tenue incienso respiratorio, el joven la asiste en los ritos monótonos de su pereza malsana. A veces, ella despierta en altamar y ve la silueta del joven en la playa, desdibujada por la sombra. Piensa que lo está soñando, y se sumerge otra vez en las sábanas. Él apenas respira, sentado al borde de la cama. Cuando la amada duerme profundamente, el fantasma puntual se levanta y desaparece de veras, marchito y melancólico, por las desiertas calles del amanecer. Pero dos o tres horas más tarde, nuevamente está en servicio.
El joven desaparece melancólico por las desiertas calles, pero yo estoy aquí, caído en el insomnio, como sapo en lo profundo de un pozo. Me golpeo la frente contra el muro de la soledad, y distingo a lo lejos la disforme pareja inoperante. Ella navega horizontal por un sueño pesado de narcóticos. Y él va remando a la orilla, desvelado, silencioso, con tierna cautela, como quien lleva un tesoro en una barca que hace agua.
Yo estoy aquí, caído en la noche, como un ancla entre las rocas marinas, sin nave ya que me sostenga. Y sobre mí acumula el mar amargo su limo corrosivo, sus esponjas de sal verde, sus duros ramos de vegetación rencorosa.
Morosos, los dos detienen y aplazan el previsto final. El demonio de la pasividad se ha apoderado de ellos, y yo naufrago en la angustia. Han pasado muchas noches y en la atmósfera del cuarto, cerrada, íntima y espesa, no se percibe el agudo olor de la lujuria. No hay más que la lenta emanación azucarada del anís, y un rancio aroma de aceitunas negras.
El joven languidece en su rincón, hasta nueva orden. Ella navega en su góndola, con un halo de anestesia. Se queja, interminablemente se queja. El joven médico de cabecera se inclina solícito y espía su corazón. Ella sonríe dulcísima, como una heroína en el tercer acto, agonizante. Su mano cae desmayada entre las manos del erótico galeno. Luego se recobra, enciende el braserillo de las fumigaciones aromáticas; manda a abrir el guardarropa atestado de trajes y zapatos, y va eligiendo una por una, cavilosa, las prendas diurnas.
Yo, entretanto hago señales desesperadas desde mi roca de náufrago. Giro en la espiral del insomnio. Clamo a la oscuridad. Lento como un buzo, recorro la noche interminable. Y ellos aplazan el acto decisivo, el previsto final.
Desde lejos, mi voz los acompaña. Repitiendo las letanías del amor inútil, el lívido amanecer me encuentra siempre exhausto y apagado, con la boca llena de palabras ciegas y rencorosas.
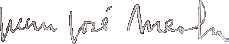
Juan José Arreola