CANTO V
LA DERROTA DE RANCAGUA
«ESPAÑOLES
¡Arma, arma! ¡Guerra, guerra!
...............................................
PIZARRO
¡A ellos, españoles!
ESPAÑOLES
¡A ellos!
PIZARRO
Mueran antes que se amparen
de las breñas».
(Calderón)
Ya la segunda noche se aproxima
de aquel aciago octubre catorceno,
cuya memoria sola pone grima
y sobresalto al corazón chileno.
Obstáculo no queda que reprima,
del Cachapoal en el distrito ameno,
al español, que enardecido vaga,
y de pillaje y muerte se embriaga.
La plaza de Rancagua es el postrero
asilo en que la hueste patrïota
sostiene aún la lucha; no hay sendero
que ofrezca un medio de escapar; se agota
la munición; en torno el crudo ibero
con alharaca horrísona alborota;
y cuanto más resiste, más ofende
el enemigo, y más la lid se enciende.
Es mayor cada instante la matanza
que hace en sus filas el silbante plomo,
y más se estrecha el cerco; y de esperanza
no se divisa ni un lejano asomo.
¿Qué puede allí la espada, ni la lanza,
ni qué el fusil? Cruzó el celeste domo
por vez segunda el sol; la noche oscura
vuelve otra vez y el fiero asalto dura.
Es para el enemigo cada techo
un fuerte desde donde a salvo tira,
mientras desnudo nuestra gente el pecho
presenta, y no descansa, y no respira
sino con pena en el recinto estrecho
a que más concentrada se retira,
bajo el llover de bala, y piedra, y teja
que ya donde moverse no le deja.
Una ventana espesa bocanada
de fuego y humo sin cesar vomita;
en otra la familia desolada
¡favor! ¡favor! a sus amigos grita;
y cada bocacalle está enjambrada
de soldadesca vándala maldita
que cierra las salidas de la plaza
y a los nuestros de lejos amenaza.
Como la artillería su baluarte
de débiles adobes aportilla,
las filas enemigas rompe y parte
a gran correr la intrépida cuadrilla.
Víctimas de sus iras a una parte
y otra dejando va, que es maravilla;
pincha, taja, derriba y atropella;
marcan sangre y cadáveres su huella.
Iba entre los infantes (que una bala
pudo descabalgarle en la refriega),
el joven capitán Emilio Ayala,
que a varonil edad apenas llega,
y por su talle y apostura y gala,
y por el ardimiento con que juega
la espada, y por el aire altivo y franco,
de la enemiga furia se hizo el blanco.
Sobrino fue de aquel don Agapito
tantas veces mentado en mi leyenda;
y sobrino mimado y favorito,
y presunto heredero de la hacienda.
Bravo, arrestado. Aún era tiernecito
cuando lanzar un potro a toda rienda
y enlazar un novillo en el rodeo
era su pasatiempo y su recreo.
Patriota, no se diga. Ni pudiera
no serlo el que educado por su tío
fue, desde la infeliz temprana era
de guerra incauta y de inexperto brío,
soldado de la patria. Su primera
milicia vieron Maule y Biobío;
y si su nombre a Chile enorgullece
y España lo maldice, lo merece.
Iba, pues, como digo, en la valiente
tropa; en el centro alguna vez oculto,
cuando le carga demasiada gente
del enemigo, por pescarle el bulto;
ora lidiando valerosamente
donde es mayor la gresca y el tumulto;
y ora asaltando súbito al que observa
más desapercibido en la caterva.
Estaba tan mezclada la española
con la chilena gente, que no puede
usar el enemigo la pistola
ni la escopeta; y el terreno cede
mal de su grado si se empeña sola
el arma blanca, en que el patriota excede,
y con ventaja lidia indisputable,
ora puñal esgrima, espada o sable.
Pero es forzoso ahora hincar la espuela
antes que la restante fuerza hispana
al sitio acuda; Ossorio mismo vuela
al frente de la tropa veterana
a que en los casos de importancia apela;
pero su diligencia ha sido vana;
distantes van los nuestros, y lejano
se oye el casco veloz pulsar el llano.
Emilio se quedó corto, ya sea
que le embarace el enemigo el paso,
o que alejarse a los demás no vea
(pues ya oscuro el crepúsculo, un escaso
destello arroja), o que en parcial pelea
enardecido en medio del fracaso
y confusión, su propio riesgo olvide,
y (lo que nunca suele), se descuide.
Le encuentran solo; y a correr aprieta;
y le siguen tres vándalos a una.
Llevaba el de adelante una escopeta
(el habérsele roto fue fortuna
en anterior acción la bayoneta);
y a la distancia alzándola oportuna,
de descargar un fiero golpe trata
al mozo en el testuz con la culata.
«De ésta, le dice, a Satanás te mando,
miserable insurgente». Esquiva el viento
la culata terrífica silbando;
mas su baladronada fue un acento
de aviso y salvación. El joven, dando
media vuelta con ágil movimiento,
huye el bulto, y al godo que le hostiga
mete un palmo de acero en la barriga.
Maldiciones vomita el fusilero;
y puestas ambas palmas en la herida,
dice con quebrantada voz: «Me muero...
A manos de un traidor, pierdo la vida...
¡Camaradas, venganza!...» Al compañero
como los otros dos de la partida
vieran caer, a darle van auxilio;
así logró ponerse en cobro Emilio.
Toda Rancagua en tanto era despojo
del español, que tala, rompe y quema
sólo por contentar su ciego enojo
en el dolor y en la miseria extrema.
Lo mismo insulta en su brutal arrojo
al rico, al pobre, a la deidad suprema;
quiere dejar de su venganza ejemplo
en la calle, en el rancho, hasta en el templo.
Mirad los que dudáis si el hombre es fiera,
una ciudad que hostil espada doma;
no importa qué uniforme o qué bandera
o qué divisa el enemigo toma.
Guardia imperial, soldado talavera,
sectario de Moisés o de Mahoma,
iniciado en la fe por el bautismo
o la circuncisión, todo es lo mismo.
Con los lamentos de la triste gente
miradle cuál se exalta y se alboroza,
y cuál por la delicia solamente
de herir y destrozar, hiere y destroza;
y cómo, salpicado hasta la frente
de sangre, en verla derramar se goza,
y con qué risa endemoniada espía
los visajes de la última agonía.
Devoto campeón de un rey devoto,
vedle del templo hacer taberna obscena,
do la blasfemia, el desalmado voto,
y su habitual interjección resuena,
do roba y pilla, y todo freno roto,
con los sagrados vasos bebe y cena,
y ni a la madre de su Dios perdona
arrancando a sus sienes la corona.
¡Lámpara fiel que ante los santos bultos
ardes perenne! cuenta lo que viste:
las abominaciones, los insultos,
los sacrilegios de esta noche triste;
los arrastrados párvulos y adultos,
y la ultrajada virgen que resiste
asida del altar, y opone en vano
lloroso ruego al forzador villano,
Mas con sus hechos harta ya es la fama.
Fatiga este «destello peregrino
de antorcha celestial», como él se llama;
esta de lo infernal y lo divino,
según yo pienso, equívoca amalgama,
en quien la rienda, el arte, el culto y fino
vivir social, palía sí, no enfrena
el instinto del tigre y de la hiena.
Volvamos, pues, al capitán, que sigue
corriendo a gran correr por la llanura;
y aunque español ninguno le persigue,
y ya la noche va cerrando oscura,
teme topar con alguien que le obligue
a hacer alto; y por donde la espesura
de las cercas su fuga patrocina,
diligente y solícito camina.
Oye en tanto a distancia el gran lamento
de los vencidos y la horrible gresca
de que en torpes orgías hinche el viento
la mal disciplinada soldadesca.
De Viva el rey al repetido
acento,
volviendo el rostro Emilio, una grotesca
y lastimosa escena ve a la triste
lumbre de que Rancagua se reviste.
Partidas de soldados y ofíciales,
desmandadas mujeres, niños, viejos,
vagan por los confusos arrabales
entre humo y sombra y cárdenos reflejos.
Negra visión de estancias infernales
a la vista parece desde lejos,
en que tropa de diablos turbulenta
a las míseras almas atormenta.
Pero ¿qué nuevo incendio se levanta?
¿qué coro doloroso de alaridos
hace al mancebo suspender la planta
y dirigir atento los oídos?
Altas llamas devoran (Virgen santa,
¡qué horror!) el hospital de los heridos.
Claman ¡piedad! ¡piedad! Y les contesta
algazara feroz de burla y fiesta.
Vio la siguiente luz de la mañana
las manos, por el fuego ennegrecidas,
a las rejas aún, de la ventana,
como en la lucha de la muerte, asidas;
y de cuajada sangre americana
pavimentos, paredes, vio teñidas,
y de perros y buitres los insultos
a destrozados cuerpos insepultos.
Jura venganza Ayala, y su carrera
dirige a cierto rancho conocido,
do habilitarse de un caballo espera
y mudar de sombrero y de vestido.
Tras un torcido tronco de alta higuera
acecha la ocasión, cuando oye el ruido
de trotadores cascos, que veloces
pulsan el llano, y de mezcladas voces.
«Este, dice una voz, es el camino
que se le vio tomar»... «Paren ustedes,
dice otra voz, en tanto que examino
si le ocultan acaso estas paredes».
Toca a la puerta. Un viejo campesino
sale. «¿Qué necesitan sus mercedes?»,
pregunta, temeroso. «Escucha, ¡infame!
Si no quieres que toda se derrame
«Esa vil sangre al filo de mi acero,
entrégame al malvado que se esconde
por estos andurriales». «Caballero,
protesto y juro, el viejo le responde,
que a nadie he visto». «¡Mientes, marrullero;
le tienes escondido!» «Pero ¿dónde?
Si no merezco yo que se me crea,
pase adelante su merced, y vea».
Era el que hablaba un cabo veterano
que muestra por el habla y continente
haber cargado un poco más la mano,
que lo que fuera justo, al aguardiente.
Nada dice que el ajo castellano
con fuerza peculiar no condimente;
zafio además, amigo de bureo,
patiestevado, y como un mico feo.
Desmonta, pues, y al viejo el insolente
aparta de un tirón, y entra a la choza,
do con el viejo habitan solamente
una anciana mujer y una hija moza,
la cual, entrando el cabo de repente,
con una tosca manta se reboza;
pero no es hombre el cabo que se empacha,
porque se le reboce una muchacha.
El cabo, que la ve, se le aficiona,
que era la chica, a la verdad, no mala,
y como con los humos de la mona
de un pensamiento en otro se resbala,
su primero propósito abandona
de perseguir al capitán Ayala,
que atisba lo que pasa no sin miedo,
y en su escondrijo se mantiene quedo.
El cabo, que al placer de la conquista
nueva se entrega todo, a rato breve
sale dando traspiés, torva la vista,
y en mal formada voz, que a risa mueve:
«Una o dos leguas más seguid la pista
de ese traidor, que Lucifer se lleve
(dice), la seña, Tarragona; el santo,
San Ildefonso; aquí os aguardo en tanto».
Los otros corren; él se queda, y junta
la débil puertecilla del tugurio;
y nuestro Ayala, que un desmán barrunta
(pues no le pareció de buen augurio
quedara el cabo), andando va en la punta
de los pies hacia el rancho; y al murmurio
de la conversación, que atento escucha,
oye un rumor surgir como de lucha.
Voces, lloros y gritos oyó luego,
y reputando ya por cosa cierta
lo que temía, arrebatado y ciego
a tierra echó de un puntapié la puerta.
Un salto da, y al mísero gallego,
que estupefacto y con la boca abierta
quedó del susto, asiendo de la gola,
«A Chile —dice— este puñal te inmola.
»Pídele a Dios misericordia, y muere!»
«¡Perdón, mi capitán! —exclama el triste
cabo, atajando el brazo que le hiere—.
¡Perdón a un infeliz que no resiste!
¡Piedad!» «Piedad de mí ninguna espere
un español, un monstruo. ¿La tuviste
de la mujer que deshonrabas?» «¡Toma!
¿No vio usted, capitán, que era una broma?»
«¿Te burlas, miserable?» «Nada de eso;
pero vamos al caso. Usted me mata.
Muy bien... Los otros vuelven... Llevan preso
a este infeliz, y usted, usted que trata
de protegerle, es quien, por un exceso
de protección, le aprieta la corbata...
No, no se enfade usted... Por mí, me allano
a perecer... pero este pobre anciano...
»A más, usted la causa americana
defiende, y la de Chile... Santo y bueno.
Lo mismo hiciera, y de muy buena gana,
el hijo de mi madre, a ser chileno.
Pero ¿qué quiere usted? Nací en Trïana;
soy, como acá se dice, sarraceno;
y no hago más que usted, si se examina,
en arrimar la brasa a mi sardina.
»Déjeme usted, y a respetar me obligo».
«Silencio, charlatán; y si es que en algo
aprecias el pellejo, ven conmigo».
«Pero ¿a dónde, por Dios, señor hidalgo?»
«¡Monta!» «¿Con qué me
voy?» «Que montes digo;
la grupa tomaré». «Solo, cabalgo
mucho mejor». «O monta, o muere». «Monto».
«¡Hacia la cordillera, y pronto, pronto!»
Iban los dos corriendo a toda brida.
El cabo a veces charla, a veces reza,
a veces canta, a veces voz perdida
exhala; y ya dormita, ya bosteza;
el viento, el aire, la veloz corrida
le fueron despejando la cabeza.
Rayó la aurora, y no distante un ancho
río aparece; allende el río, un rancho.
Atraviesan; descansan; se despoja
de su uniforme Ayala; y un sombrero
de paja y una manta azul y roja
torna para seguir su derrotero.
Decir qué rumbo lleva y dónde aloja
con el involuntario compañero,
prolijo cuento y fastidioso fuera;
pero pasan, por fin, la cordillera;
la cordillera yerma, no cual antes,
de silenciosa paz vasto distrito,
que sólo el pie de raros caminantes,
o del cóndor rapaz turbaba el grito,
o el de las tempestades resonantes
que hacen vibrar sus lomos de granito;
sino cruzada entre bullicio hirviente
por luengas filas de apiñada gente.
Por cada cima, y cada valle, y cuesta
la multitud apresurada huía,
cual suele verse en una insigne fiesta
la calle principal que al templo guía;
mas lo que en la expresión se manifiesta
de los semblantes ¡ay! no es alegría,
sino aflicción, y las que esparce al viento
son voces de plegaria y de lamento.
Corren hombres, mujeres, chicos, grandes,
unos tras otros en continuas olas,
y los páramos cubren de los Andes,
huyendo de las iras españolas;
pues de que tu rigor, España, ablandes
no hay esperanza, y donde tú tremolas
tus odiados castillos y leones
hiela servil terror los corazones.
¡Ah! ¡cuánto pie lastiman delicado
la roca dura, y de la intensa nieve
el valladar antes de tiempo hollado!
Y al patrio suelo que en paisaje breve
se les presenta ahora ataviado
de lustrosa verdura y de la leve
túnica de la niebla, ¡cuánta muda
despedida de lágrimas saluda!
La paz de los sepulcros y el letargo
¿aceptarán de la opresión de España?
Primero mendigar el pan amargo
del emigrado, el pan de gente extraña,
y el agrio cáliz de esperanza largo,
que con befa crüel Fortuna engaña,
tornando en triste y espantosa vela
cada soñar que al infeliz consuela.
Pero no a ti prolijo duelo aguarda,
destronada Sïón, que a Iberia quita
de su tutela infiel la dura guarda
tremenda ley en bronce eterno escrita.
Sueña ella que su espada la retarda.
¡Vano error! en el vidrio que limita
la duración que el cielo da a tus penas
se ciernen ya las últimas arenas.
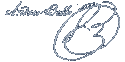
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com