CANTO II
LA ENFERMEDAD
«BRABANTIO
... My Particular grief
is of so flood-gate and o'erbearing nature
that it engluts and swallows other sorrows,
and it still itself.
DUKE —Why, what's the matter?
BRABANTIO —My daughter! Oh, my daughter!
SENATOR —Dead?
BRABANTIO —Ay, to me».
(Shakespeare)
Mientras afuera el sol de enero brilla,
en la cerrada alcoba el caballero
duerme; y de congojosa pesadilla
atormentado gime. El candelero
lanza una llama trémula, amarilla,
agonizante, y lanza ya el postrero
rayo en la faz que interna angustia altera,
y en la desordenada cabellera.
Se le figura que su cara hija,
ya en el griñón cautivos los cabellos,
una tierna mirada le dirija,
hinchados de llorar los ojos bellos.
Los brazos le echa en torno; y ella, fija
su vista en la del padre, afirma en ellos
la lánguida cerviz. A la inocente
víctima va a besar la blanca frente
¡Fiera trasformación! La rubicunda
color de sus mejillas hondas huye;
arde en los ojos una luz profunda;
las cuencas tinte cárdeno circuye.
No llora ya. Los brazos furibunda
le opone; el beso paternal rehuye;
y a los labios poniéndose un nudoso
dedo, le dice en baja voz: «¡Mi esposo!...
«¿Qué hay en este dictado que te
asombre?
El de mi corazón tiene las llaves...
llaves que poseer no es dado al hombre.
Mi esposo, sí, mi esposo eterno... ¿Sabes
a quién me desposaste? Oye su nombre:
¡desesperacïón! Mira los graves
grillos y la cadena que me agobia;
éstos son los arreos de la novia».
Huye el espectro lívido, lanzando
mezcladas con gemidos maldiciones,
y alzado el rostro al cielo, exclama, dando
un grito de dolor: «¡No le perdones!»
Vuelve a otro lado el infeliz, temblando,
y al son de plañideros esquilones
lenta, enlutada procesión advierte,
y oye entonar el himno de la muerte.
«¡Qué!... ¡ya difunta!...
¡mi Isabel!... ¡mi hermosa!
Iré a besar su tumba». Fray Facundo
sale a su encuentro en forma pavorosa:
«Los pasos vuelve atrás. Profano, inmundo
aun el paterno llanto es a la losa
de la velada virgen. Para el mundo
años ha falleció. Muerta ni viva
sueltan estas paredes su cautiva».
Negra capa de coro al franciscano
los anchos lomos cubre; y se agiganta
de manera su cuerpo, que al humano
es dos veces igual, y aún le adelanta.
Descomunal hisopo tiene en mano,
y airado sobre Azagra lo levanta,
como si no tan sólo agua bendita
quisiera darle. Don Gregorio grita.
Sueña que el hisopazo del robusto
reverendo el testuz le descalabra;
y como sacudido con el susto
de la visión tamaños ojos abra,
de Cunefate ve el cercano busto,
el cual, sin proferir una palabra,
con rostro imperturbable le propina
la acostumbrada taza matutina.
«¡Qué noche! ¡qué mortal
desasosiego!
¡qué sueño horrible!», don Gregorio exclama.
Incorporose, no sin pena; y luego
arrójase otra vez sobre la cama
desfallecido. En sus entrañas, fuego
febril rápidamente se derrama,
que sus fuerzas consume. Cunefate
se llevó silencioso el chocolate.
Aquel día, el siguiente y el tercero,
leve se juzga el mal que le incomoda,
y se recurre al régimen casero,
y a la usüal farmacopea toda.
La cachanlagua se aplicó primero;
luego el culén; la doradilla; soda;
clísteres de jabón y malvavisco;
y un cordón bendecido en San Francisco.
Ni por ésas; la fiebre no minora;
de la jaqueca el bárbaro martirio
crece; y a la disputa veladora
sigue inquieto letargo con delirio.
Por lo cual determina la señora
se llame a don Canuto Litargirio,
médico castellano celebérrimo,
y del mercurio partidario acérrimo.
Nuestro doctor a don Gregorio pulsa;
da cien golpes la arteria por minuto;
seca la piel; la lengua está convulsa;
sanguinolento y víscido el esputo.
«¡Un chavalongo!», dice Elvira. «¡Insulsa
nomenclatura!», exclama don Canuto.
«¿Y cuántos días van, señora
mía,
de enfermedad?» «Hoy es el cuarto día».
«Pero se le acudió muy tempranito
con la soda, el culén, friegas calientes
de unto con sal...» «Sí, sí; con el maldito
ripio de aplicaciones impotentes
que dejan vivo el fomes. ¡Qué prurito
de meterse a curar! ¡Pobres pacientes!
no se nos llama hasta que el caso apura;
se mueren; y el doctor erró la cura».
La próvida consorte que barrunta
algo triste al oír razones tales,
«¿Encuentra usted peligro?», le pregunta.
«Aún no aparecen síntomas mortales,
dice el doctor. El caso pide junta;
que vengan Mata, Valdemor, Grajales;
y porque en tanto el morbo a más no pase,
dadme pluma y papel». Receta y vase.
Elvira, sin dejar (como es preciso)
de suspirar y hacer algún puchero,
a fray Facundo da oportuno aviso
de la ocurrencia; el alma lo primero.
El padre comisiona a fray Narciso
para que al viejo asista; él fuera; pero
por un capricho, Azagra, inexplicable,
no quiere que le vea, ni le hable.
Y como abriga aquel ardiente celo
por el ajeno bien, no sólo encarga
a fray Narciso le encamine al cielo;
mas a la Elvira en carta escribe larga
que, por si el accidente pone lelo
a su querido esposo o le aletarga,
haga que otorgue luego en buena forma
su testamento; y le incluyó la norma.
Que no llore, ni plaña, ni se aflija,
mas se resigne, y todo, como debe,
a la salud eterna lo dirija
de su consorte; y pues que viste en breve
el sagrado sayal su cara hija,
haga de modo tal, que limpia lleve
el alma a mejor vida don Gregorio,
y se le abrevie al pobre el purgatorio.
Ella, que a media voz al padre entiende
(que si ladino es él, no es ella lerda),
con eficacia a consumar atiende
el concertado plan, y el modo acuerda.
Era ya noche; en el salón se enciende
duplicado blandón; activa y cuerda
asiste a las señoras Margarita,
que una tras otra llegan de visita.
Llénase de parientas el estrado
y de beatas; que la triste nueva
no bien a sus oídos ha llegado,
a dar consuelo, a dar la usada prueba
de su cariño van. El fresco helado,
el bizcochuelo su apetito ceba;
el chocolate, el alfajor circula.
Danse la mano caridad y gula.
Mientras que en el estrado, casi estrecho
a tanta gente, el cuchicheo bulle,
pasa las horas cabe el triste lecho
la doña Elvira; la almohada mulle;
la colcha extiende; está en continuo acecho;
y si de cuando en cuando se escabulle,
sólo es para decir desde la puerta:
«Que no entre nadie! ¡Serafina, alerta!»
Discurre acá y allá la servidumbre;
cuál carga a paso lento el azafate;
otro para el cigarro lleva lumbre;
otro la pasta caraqueña bate.
Y la tertulia, que, según costumbre,
se viene al husmo de la aloja y mate,
hace sobre el suceso comentarios,
o ensarta en baja voz discursos varios.
Don Agapito Heredia, que no supo
cómo en la alcoba entrar, después que lucha
con la apostada centinela, al grupo
de los doctores silencioso escucha.
La exposición a Litargirio cupo
del caso que los llama; desembucha
raudo torrente de palabras griegas,
y explora la opinión de sus colegas.
Grajales dice: «Es un absceso hepático».
Mata descubre congestión nefrítica.
Litargirio asegura en tono enfático
que es una vieja lúe sifilítica.
«Y debe, añade, dársele el vïático,
porque la cosa me parece crítica.
Aquel hipo, a mi ver, no es muy católico».
Su pronóstico, en suma, y es melancólico.
Si sobre el mal, según aquí relato,
tanto difieren, ¿cómo no en la cura?
Mas Valdemor, después de un breve rato
de profundo silencio y de madura
meditación, «Señores, yo no trato
(dice con reposada catadura)
de combatir ajenas opiniones
fundadas en tan sólidas razones.
»En mi sentir, el caso es menos grave;
ni tiene en las entrañas el asiento,
sino en el alma sola. ¿Quién no sabe
lo que puede un ahogado sentimiento,
una pasión intensa que no cabe,
que sacude el angosto alojamiento
de un sistema vital, que debilita
la vejez, y el más leve soplo agita?
»No es delirio, señores, lo que noto
en el paciente; el vago devaneo
de una mansa locura, el alboroto
de ardiente frenesí, no es lo que veo.
Es imbécil terror que pone coto
a la efusión de un íntimo deseo;
es profunda pasión que opresa gime,
y a veces lanza el peso que la oprime.
»¡Mi hija!
¡mi hija! repite; el
balbuciente
labio su nombre a cada instante exhala.
La sacrifico, es la
expresión doliente
que entre ayes y gemidos intercala.
Mas doña Elvira acude prontamente,
y con dedo imperioso le señala
el santo crucifijo. Dios lo ordena,
y ella lo quiere, dice; ya es ajena.
»Yo traspaso tal vez mi ministerio,
y mi aserción tendréis por temeraria;
pero hay, sin duda en esto algún misterio
cuya averiguación es necesaria.
Ella ejercita un absoluto imperio
que no ablandan lamento ni plegaria;
se amilana al oírla, se estremece
el extenuado enfermo, y enmudece».
Don Agapito Heredia, que apartado
en un ángulo estaba, se apersona
ante el docto hipocrático senado,
y obtenida su venia, así razona:
«Un íntimo dolor reconcentrado,
porque el miedo en su pecho lo aprisiona,
es lo que aqueja a mi infelice amigo;
con la más firme convicción lo digo.
»Yo a curarle me empeño, y de contado
voy a poner los medios». Con gran calma
contesta Litargirio: «Lo apurado
es el cuerpo, señores, no es el alma;
y con permiso de la junta, añado
que en lugar de estas borlas, una enjalma
al médico se debe que se mete
en lo que sólo al confesor compete.
»Si hay en el alma intrínseca batalla,
el pulso ni lo afirma ni lo niega,
e interrogado el orinal lo calla.
¿Qué más incumbe a una persona lega?»
Contesta Valdemor: «De acuerdo se halla
conmigo mi doctísimo colega.
Fíese del espíritu la parte
a la amistad, y la del cuerpo al arte».
Diciendo así, concluye que a su juicio
el método expectante es el más propio.
Don Canuto, que observa claro indicio,
o evidencia más bien, de antiguo acopio
de virus, quiere corregir el vicio
con el mercurio, el tártaro y el opio;
Grajales, calomel; Mata decreta
sanguijuelas, cantáridas, lanceta.
Mientras en esta parte de la casa
sigue el debate medical, escena
harto diversa en otro sitio pasa,
donde su testamento Azagra ordena.
La triste alcoba alumbra luz escasa,
tanto que la escritura lee con pena
Panurgo Fraguadolo, el escribano,
que la trajo extendida de su mano.
Dispone don Gregorio lo siguiente:
instituye en sus bienes heredera
a su alma sola, que perpetuamente
los deberá gozar, en la manera
que encarga a su estimado confidente
y comisario, don Julián Herrera
de Ulloa y Carvajal, primo segundo
del reverendo padre fray Facundo.
La herencia pasará de don Gregorio
como los mayorazgos de Castilla,
pero con el servicio obligatorio
de una misa anüal en la capilla,
iglesia, monasterio u oratorio
donde quiera el patrón mandar decilla;
la cual misa se diga (que es el punto
cardinal) por el alma del difunto.
Y porque siempre el tal servicio dure,
quede bajo estrechísimo reato
de la conciencia, y piérdase ipso
jure,
en caso de omisión, el patronato.
Empero a doña Elvira se asegure
(amén del espadín y del retrato,
plata labrada y árbol gentilicio)
el goce de los bienes vitalicio.
Y muerta doña Elvira de Hinojosa,
pase toda la herencia al comisario
y a su posteridad, con la forzosa
carga del antedicho aniversario.
Y a la de Cristo prometida esposa,
doña Isabel, su hija, el necesario
asenso el otorgante ruega y pide,
para que el patronato se valide.
Leído el testamento, el escribano
lo da a firmar; el testador firmolo
con triste cara y temblorosa mano
y luego don Panurgo Fraguadolo
y los testigos. El doliente anciano
en la sombría estancia queda solo
con su mujer; la primanoche pasa;
toda es silencio y soledad la casa.
Huye la negra sombra; el alba ríe;
la sonrosada luz primera asoma
sobre la cordillera; y se deslíe
en el ambiente un delicioso aroma.
Ya apenas queda torre que no envíe
su nota usada; ya no queda loma
que con el sol no brille; ya no queda
pájaro que no cante en la arboleda.
Hora en que el toque repetido llama
de la temprana misa a la devota;
hora en que el jugador se va a la cama
maldiciendo del as y de la sota;
mientras en blando sueño joven dama
bailar cree la cuadrilla o la gavota,
y ufana de hermosura y galas, tiende
la red traidora en que las almas prende.
No así la Isabelita, que un tesoro
de gracias acumula y no lo sabe;
y ve del alba los celajes de oro,
y oye el saludo que le canta el ave;
y luego que las madres van al coro,
sale a gozar el hálito süave
de la temprana flor, que al aire frío
se orea, salpicada de rocío.
Es para ella el claustro y la frondosa
huerta, ciudad y plaza y alameda.
Una recién venida mariposa
que en alas ve volar de gasa y seda,
un vivo chupaflor, que nunca posa,
y de repente equilibrado queda
en el aire, o del pico apenas preso
al azahar que liba, es un suceso.
Así corren las horas placenteras
de su vida apacible; limpia fuente
que entre peñascos nace; y plantas fieras,
el cristal no le enturbian trasparente;
pero esas ondas luego entre riberas
lozanas van, y en su fugaz corriente
¡cuánta agostada flor y mustia hoja
de que a la selva el ábrego despoja!
Tú no lo sabes, niña; ¡al cielo plega
que no lo sepas nunca!... Ella discurre
a un lado y otro; sus claveles riega,
ceba su pajarito... Al fin se aburre.
Sobre sí misma el alma se repliega;
en odio al claustro, en odio al huerto incurre;
y la importuna reflexión la asalta
de que a su dicha alguna cosa falta.
Echa su casa menos; menos echa...
no sabe qué. Tan rara vez alcanza
una noticia a la morada estrecha
que con su vida encierra su esperanza,
que aun de su padre nada sabe... Acecha
por una reja; un grito en lontananza
se oye; el eco del claustro lo duplica;
sólo así con el mundo comunica.
Mas un rüido inusitado, extraño,
que en aquel monasterio no sonaba
más que una vez o dos en todo el año,
se oye en la calle; una calesa acaba
de parar a la puerta; no es engaño
de la imaginación, que ya la aldaba
da un recio golpe, y el sonoro estruendo
se va de claustro en claustro repitiendo.
Y la campana al punto mismo avisa,
y corre desalada la tornera;
luego a la superiora vuelve aprisa,
y un recado le da. La cosa era,
según las apariencias, improvisa
y de importancia; porque sale fuera
de su celda la madre, oído el caso,
y al locutorio va, más que de paso.
Retorna a poco rato sor Camila
(que tal el nombre fue de la abadesa),
y llama a su presencia a la pupila,
que, inclinándose, el hábito le besa.
«Dios, Isabel, que sobre ti vigila,
guíe tus pasos, dice; una calesa
te está aguardando; conducirte debe
a tu familia; volverás en breve.
«Viene por ti tu tía, mi señora
doña Leticia». Como aquel que emprende
un largo viaje, y de la mar traidora
por la primera vez las olas hiende,
así se siente Isabelita ahora,
y toda se confunde y se sorprende,
y parece que a un tiempo su alma oprima
pavor que halaga y gozo que lastima;
Si bien la idea del albergue amado
en que los suyos viven, la alboroza;
y no sabiendo el peligroso estado
de don Gregorio, anticipadas goza
las caricias de un padre idolatrado,
y el placer en su pecho le retoza
al pisar otra vez la cara estancia
que vio el primer pinino de su infancia.
De este modo Isabela se divide
entre un afecto y otro y otro vario.
De las devotas madres se despide;
besa a Camila el santo escapulario,
y que por ella ruegue a Dios le pide
y a la sagrada Virgen del Rosario.
De la calesa a recibirla pronta
se abre la puerta. «¡Adiós!», repite, y monta.
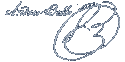
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com