CANTO IX
FLOR DE LIS
Raza humana infeliz, que en cuanto tienes
alrededor de ti desde la cuna
no ves más que mudanzas y vaivenes,
y permanente condición ninguna,
¿por qué apegarte a los falaces bienes
que da y quita a su antojo la Fortuna,
si al voltear primero de su rueda
huyen, y apenas rastro dellos queda?
Todo lo muda esta deidad liviana;
sólo en su instable genio nada innova;
a la belleza, flor caduca y vana,
cualquiera cierzo los matices roba;
pace la errante grey yerba lozana
do reyes albergó dorada alcoba;
de aquella torre que era el viento asombro,
sólo acá y acullá se ve un escombro.
¿Qué resta de Babel? Ni una vislumbre.
Remolinos de polvo humilde loma
cubren, que sustentó la pesadumbre
de sus murallas y pensiles. Roma,
de la soberbia humana última cumbre,
cebose en ti del tiempo la carcoma,
y la grandeza que hubo dicho Nunca
pereceré, roída yace y trunca.
Esa momia que en báratro profundo
sumida está y en decadencia extrema,
de antiguo imperio que dio espanto al mundo,
es ya reliquia y juntamente emblema.
Cayó del sacro altar al cieno inmundo
el ídolo, y el himno es ya anatema.
Un trozo de estructura arquitectónica
es de alguna ciudad toda la crónica.
¡Cuánta grandeza es un gastado escrito,
que no pudo salvar la piedra misma,
y en que con vano estudio el erudito
para deletrearlo se descrisma!
¡Cuánto padrón de bronce y de granito
el Tiempo en sempiterna noche abisma!
¡Cuánta dominación, poder y gloria
apenas un renglón legó a la historia!
Mas, ¿a qué fin el pensamiento busca
lecciones en lo antiguo y lo distante
de la fatalidad que hunde y ofusca
lo más noble y espléndido y gigante?
¿A qué la fama asiria ni la etrusca
interrogar? ¿A qué poner delante
el gran cadáver, que al desierto agobia,
de la ciudad ilustre de Cenobia?
Ved lo que ayer no más Reinaldos era,
a gozar un imperio convidado
y el lecho de una dama placentera,
de músicas y danzas rodeado;
y miradle hoy en garras de una fiera
tan de humano favor necesitado,
que hasta su espada fiel le desampara,
y está viendo a la muerte cara a cara.
Pero dejo al barón de Montalbano,
que una beldad me aguarda, a quien tan fuerte
afán aqueja ahora y tan tirano
como a Reinaldos, aunque de otra suerte;
lucha aquél con la muerte mano a mano,
y esotra llama a voces a la muerte,
a la muerte, que sorda a su querella,
no se digna venir a socorrella.
Si os acordáis de aquella Niña hermosa
que en demanda envïó del caro ausente
a Malgesí, no extrañaréis que ansiosa
de su llegada, los minutos cuente.
El que anhelando estaba alguna cosa
y la aguardó gran tiempo (mayormente
si era cosa de amor), la pena arguya
de Angélica infelice por la suya.
Reside ahora Angélica en la Albraca;
y desde el alto alcázar donde habita,
escucha el sordo embate y la resaca
de la vecina mar, que el austro agita.
La grande hueste tártara no ataca
las murallas aún; sólo la grita
se oye de alguna banda que destruye
las cercanías; tala, quema, y huye.
Vuelto el hermoso rostro a la marina,
si alcanza a ver algún bajel lejano,
«Allí sin duda, exclama la mezquina,
allí viene el barón de Montalbano».
Que cercano cabalga se imagina,
si cuádruple herradura pulsa el llano.
No hay carro, no hay carroza, no hay carreta
en que verle llegar no se prometa.
Volvió en fin Malgesí; mas ¡ay!
volvía
(¿quién tal pensara?) con muy mal recado;
de hombros el pobre mago se encogía,
mohino, taciturno, amostazado.
«¿Qué es de tu primo?», dice inquieta.
Huía
de sus mejillas el matiz rosado;
temblaba; y lo peor juzgando cierto,
llorosa exclama: «¡Ay desgraciada! Es muerto».
«No es muerto aún (así responde el
mago);
pero no pienso que gran cosa falte,
ni que difiera el postrimero trago,
si no se vuelve halcón o gerifalte.
Tiene, señora, al amoroso halago
forrado el pecho en diamantino esmalte;
y de su propia vida no se cura
más que de mi amistad o tu ternura».
Tras esto le contó punto por punto
cómo le trajo a la fatal ribera
de Rocatriste, y que le tiene a punto
de ser despedazado por la fiera.
La vista fija y el color difunto,
escucha aquella historia lastimera
la amante Niña, y tal dolor le asalta
que en tierra cae, de sentimiento falta.
Y recobrada dice: «¡Mal nacido!
Yo haré que de tan negra acción te pese.
¿Su muerte por ventura te he pedido?
El modo de arrancarme el alma es ése.
¿No juraste traerle, fementido?
¿Hacerle no ofreciste que viniese
a consolar mi pecho enamorado?
¿Y dónde está el consuelo que me ha dado?
»¿Pudo ser que designio tan injusto
contra tan noble vida en ti cupiera?
Ni te valga decir que por mi gusto
le sacrificas; porque, dime, ¿no era
mal menos grave y término más justo,
si uno hubo de morir, que yo muriera?
¿Ignorabas, traidor, que en nada estimo
el trono ni la vida sin tu primo?
»¡Triste! Cuando esperaba con mi mano
mis paternos dominios ofrecerte,
y a despecho del tártaro Agricano,
esposo mío y rey del Asia hacerte,
yo misma te conduzco a fin temprano,
yo te doy, yo, la más horrible muerte;
mas con mi vida y con la de este impío
juro darte venganza, ídolo mío».
El mágico le dice: «Darle ayuda,
si quieres, es posible todavía;
mas importa que presto se le acuda,
o la resolución será tardía.
A ti el hacerlo toca; y si no muda
este nuevo favor su rebeldía,
de bronce es menester que tenga el pecho,
y no de sensitivas fibras hecho».
Dice; y le da una lima y una cuerda,
que a manera de red teje y compone,
y una pasta de pez, que al que la muerda,
las dos quijadas pegue y aprisione.
Luego que con la dama el caso acuerda,
y Angélica a la empresa se dispone,
un diablo llega, a quien montada encima,
vuela, llevando red y pasta y lima.
En tanto por momentos se le gasta
a Reinaldos la fuerza, aliento y vida;
que si con su Frusberta apenas basta
contra enemigo tal, ¿qué hará, perdida?
¿Cómo esquivar el diente y garra y asta
de la bruta alimaña embravecida,
que a un lado y otro tarascadas echa,
y le fatiga sin cesar y estrecha?
Una gran viga a siete varas de alto
empotrada está a dicha en la muralla.
Reinaldos que la mira, y que ya falto
de todo otro recurso humano se halla,
juntando cuantas fuerzas pudo, un salto
desesperado da por alcanzalla.
Dos brazas se levanta de la tierra,
y con la diestra mano el leño afierra,
Luego sobre los brazos se alza en peso,
y a horcajadas en él quedó sentado.
Maravilloso fue, raro suceso;
pero es poco en verdad lo que ha ganado;
pues entre insuperables vallas preso,
en medio a cielo y tierra colocado,
fuerza es se rinda al hambre, a la molestia,
a la intemperie, o lidie con la bestia.
Ya la noche tendió su capa bruna,
y él, que no ve otro abrigo ni otra cama,
sobre la viga, al fresco de la luna,
se acomodó, como cuclillo en rama.
A sus pies está oyendo a la importuna
fiera, que sin cesar rezonga y brama,
y en esto por el aire un bulto mira
que ya se acerca y ya se le retira.
Echó luego de ver que era una dama,
y tardó poco en conocer quién era;
y tanto en ira el pecho se le inflama,
que duda si se arroje o no a la fiera.
Ella de lejos tiernamente llama,
y le habla en dulce voz de esta manera:
«Mucho, señor, me pesa verte puesto
por causa mía en trance tan funesto.
»No ha sido mi intención que de mal grado
el placer me otorgaras de tu vista,
sino con voluntad y con agrado;
que a fuerza un corazón no se conquista.
Imagínate, pues, lo que el estado
en que te llego a ver, duele y contrista
a quien el alma y vida, prenda cara,
por ti sin vacilar sacrificara.
»Cese la ingratitud, cese el desvío,
y no a ofensa me imputes el quererte.
Ven a mis brazos, ven, que yo confío
en salvamento y libertad ponerte.
¿Cuál humano favor, si no es el mío,
puede salvar tu vida de la muerte?
¿O a tanto llega tu desdén tirano,
que aun la vida no quieres de mi mano?»
«¡Mujer! (le respondió ciego de enojo)
¿a qué venís aquí? No os he llamado:
ruégoos que me dejéis en paz; escojo
antes morir que veros a mi lado.
Al punto mismo, si no os vais, me arrojo
a ser por esta bestia devorado».
Ella, que tanto al inhumano adora,
que aun su desdén la encanta y la enamora.
Dícele: «Voy, señor, a obedecerte,
que otra cosa, aun queriendo, no podría;
y si gusto llevaras en mi muerte,
la muerte con mis manos me daría».
Terminado el coloquio de esta suerte,
desciende en la infernal caballería
la dama, y de los lomos de su diablo
salta a la arena del murado establo.
Tira al monstruo la pez; la red coloca.
Creyendo ser alguna golosina,
abre el animalón tamaña boca
para engullir la pasta peregrina,
que pega de tal modo cuanto toca,
y así lo traba, así lo conglutina,
que arte ni fuerza a separarlo basta;
tal era la virtud de aquella pasta.
Como se siente presas las quijadas,
el monstruo más que nunca se enfurece,
y lánzase, tirando manotadas,
hacia donde la dama estar parece;
pero de bruces da en la red, y atadas
manos y pies, inmóvil permanece.
La dama, que a Reinaldos creo seguro,
parte volando por el aire oscuro.
Pasa la noche; el nuevo sol despierta;
presa la fiera ve el de Montalbano;
y creyendo que Dios le abre la puerta
de salvación, ligero salta al llano,
y a repetidos golpes de Frusberta
matarla intenta; pero suda en vano;
que a tajarle la piel no era bastante
el filo más agudo y penetrante.
Ya que por este medio nada espera,
de otro modo pensó salir con ello:
montándose a horcajadas en la fiera,
los brazos le echa en firme nudo al cuello,
y apretole las piernas de manera
que casi la ha privado del resuello;
como dos brasas se le ponen rojos,
y salen de las cuencas ambos ojos.
A la fiera el aliento se le apoca,
y tanto más el caballero afana.
Apretando los dientes y la boca
colorado se puso como grana,
hasta que enteramente la sofoca,
y exhalar le hace el ánima villana,
que con aullido horrísono se queja,
y en paz, por fin, a Rocatriste deja.
Reinaldos, terminada la batalla,
busca por do salir al campo raso;
y cercado se ve de alta muralla,
menos donde una reja impide el paso;
de gruesos hierros intrincada malla,
que ofrece aun a la luz camino escaso.
Reinaldos pugna por echarla abajo;
pero pierde su tiempo y su trabajo.
A treparla arremete, mas de espesas
agudas púas erizada estaba.
La asalta con la espada; ni por ésas.
En suma, el paladín se la tragaba
que el término era aquél de sus empresas,
si por algún milagro no escapaba.
Perplejo está además; el caso estima
desesperado. En esto ve la lima.
La lima que dejado adrede había
en aquel sitio Angélica la bella.
Pensando que algún santo se la envía,
las densas barras va a probar con ella.
Lima que lima estuvo medio día,
y poco a poco el duro hierro mella,
hasta que logra abrir capaz portillo,
por donde sale al patio del castillo.
La cosa por desgracia vio un gigante,
y echó a correr como un espiritado.
«¡Favor! ¡favor!», gritaba aquel
tunante;
el bando infame se presenta armado;
cuál una pica trae, cuál un montante,
cuál cimitarra y cuál bastón ferrado.
Más de unos treinta de esta buena gente
sobre Reinaldos dan súbitamente.
Pero miles que fueran, buen despacho
de todos ellos el francés haría.
Jurando hacer añicos al gabacho
viene un jayán, y añaden que tenía
como de un palmo o más cada mostacho;
era el que a Montalbán pescado había.
Reinaldos de un revés le abre la panza,
y a los demás sin detenerse avanza.
Envía por la posta al otro mundo
tres, cuatro, cinco, seis, una docena,
a cuantos llega el hierro furibundo
taja, rebana, pincha, abre, barrena.
Los otros no aguardaron un segundo,
que escarmentaron en cabeza ajena.
Déjalos ir, y embiste a una estacada
que le defiende a lo interior la entrada.
No estima su victoria por completa,
si de aquella mansión de sangre y crimen
no escudriña la parte más secreta,
donde imagina que cautivos gimen
seres humanos, que librar competa
de los follones que al país oprimen.
A demoler se pone la estacada
con el filo y el puño de la espada.
Pues el otro jayán que presumía
ver el toro a su salvo en talanquera,
y ve casi postrada a la porfía
de los tremendos golpes la barrera,
qué partido tomase, discurría.
De armarse al fin le dio la ventolera,
y no curó de lo que más a cuento
le estaba, que era hacer su testamento.
Se le conoce en la fruncida ceja
que el importuno paladín le enoja.
Reinaldo a poco andar en paz le deja,
enderezando al corazón la hoja.
Oído el caso, la maldita vieja
desde el más alto mirador se arroja;
pero no llega al baldosado suelo,
que Satanás le echó la garra al vuelo.
A ejecución los malhechores saca
uno que de verdugo hace el oficio.
A los demás, humilde turba y flaca,
el caballero se mostró propicio;
y luego que la sed y el hambre aplaca
y las heridas unge, desperdicio
no quiere hacer del tiempo; sale al raso;
mas no toma la vuelta del ocaso.
Bien que de allá con poderoso encanto
le tire el siempre dulce patrio nido,
pero ¡cuán vivo en él su oprobio, y cuánto
más penetrante sonará a su oído!
Piensa que Francia del común quebranto
le pide cuenta y del honor perdido;
ve que en el templo y en la regia sala
el dedo de la infamia le señala.
En la marina aguárdale la barca
que le condujo a tan aciago puerto;
pero esta vez Reinaldos no se embarca,
antes a pie, con paso y rumbo incierto,
cruza de Rocatriste la comarca,
desnudo y melancólico desierto.
Cabalga en tanto Astolfo, y en Pesquisa
dél y Roldán distante suelo pisa.
De París, como os dije, despedido,
la milagrosa lanza lleva en cuja,
empedrado de joyas el vestido,
obra maestra de curiosa aguja.
En lo galán, lo airoso y lo pulido
ni moro ni francés le sobrepuja.
Las riendas rige del gentil Bayardo
el caballero insigne del Leopardo.
Y de una en otra vino a dar un día
en no sé cuál provincia sarracena,
do Sacripante, rey de Circasía,
una revista general ordena,
y al tártaro Agricano desafía
con muchedumbre innumerable, ajena
y propia; no en verdad estimulado
por la codicia o la razón de estado.
Sólo el amor de Angélica le incita;
y marcha a refrenar la torticera
soberbia de Agricán, que solicita
hacerla su mujer, quiera o no quiera;
y esta demanda a la princesa irrita
de modo tal, que a toda el Asia altera;
y en armas puesta, a su defensa llama
a cuantos capitanes hay de fama.
A Sacripante sobre todos ruega,
que la ama a par del alma y de la vida,
y tanta valerosa gente allega
que ni Agricán ni el mundo le intimida.
A la sazón el duque Astolfo llega;
y en viéndole el Circaso le convida,
pagado asaz de su brïosa traza,
a que en servicio suyo siente plaza.
«Caballero, le dice, la soldada
que pidas te daré por tu persona».
«Dame, responde Astolfo, si te agrada
que yo te sirva, el cetro y la corona;
porque quiero que sepas que con nada
menos mi brazo y fe se galardona;
que estoy desde la cuna acostumbrado
a ser obedecido, no mandado.
»Y para demostrarte claramente
que no soy, como piensas, ningún porro,
si, atado un brazo, a ti y toda tu gente
no venzo luego y desbarato y corro,
estas armas que miras, Rey potente,
quiero trocar por un mandil y un gorro;
y si hay entre vosotros quien se atreva
a dudar de mi dicho, haga la prueba».
Volviéndose a los suyos el Circaso,
luego que del inglés oyó el lenguaje,
«¿No es, dice, caballeros, fuerte caso
que un hombre, al parecer, de alto linaje,
tan rematado esté? ¿No hubiera acaso
para volverle el seso algún brebaje?»
«Él es loco de atar, dicen, y poco
sacarás de meterte con un loco».
Viendo que nadie le replica nada,
a gran galope Astolfo se retira.
Mucho su gentileza es ponderada.
Mucho al caballo el Rey mira y remira,
y cuanto más le observa más le agrada,
y con más fuerza la afición le tira;
tanto que va tras él, ligero empeño
imaginando el desmontar al dueño.
Corriendo en tanto el Duque a la ventura
con otro joven caballero topa
de marcial continente y apostura.
Llevando al anca una mujer, galopa,
a quien, no siendo Angélica, hermosura
no tiene igual ni el Asia ni la Europa.
Es Brandimarte el nombre que la fama
da al caballero, y Flordelís la dama.
O porque amor el pecho le heriría,
o por otra razón que no adivino,
en viéndole el inglés le desafía
parándosele en medio del camino:
«Alto allí, caballero, le decía,
probarte con la lanza determino,
que es para otro que tú tan rica perla.
Prepárate a dejarla o defenderla».
«Primero dejaré, dice el pagano,
no que una vida sola, una docena.
Pero si venzo yo, ¿qué es lo que gano?
que dama no la traes mala ni buena.
Hagamos la partida de antemano,
como es razón; si la fortuna ordena
que en esta lid mi lanza te trabuque,
es mío ese caballo». Otorgó el Duque.
La dama, del combate espectadora
y premio, con alegre confïanza
desmonta, y como ha visto vencedora
en justas mil de su amador la lanza,
ni por asomos se le ocurre ahora
que a Brandimarte avenga malandanza;
y aún pienso que de ver la nueva presa
que el Amor le ha rendido, no le pesa.
Tomaron, pues, del campo los barones
todo lo que juzgaron suficiente;
y a un mismo tiempo hincando los talones,
corrieron a encontrarse bravamente.
Chocan los dos fortísimos bridones
en medio del correr, frente con frente;
Bayardo por fortuna quedó sano;
pero cayó sin vida el del pagano.
El cual, como ordenó su adverso sino,
fue a rodar por la arena largo trecho,
y lamenta su mísero destino,
porque la lanza que perder le ha hecho
lo que adoró con el amor más fino,
no le pasó de parte a parte el pecho,
quitándole la carga aborrecida
de una afrentosa y solitaria vida.
«Mas, ¿quién te impide, ¡oh
triste!, el postrimero
remedio?», despechado se pregunta.
Astolfo al ver que del luciente acero
aplica al pecho la desnuda punta,
en alta voz le dice: «Caballero,
detén la espada. A los que enlaza y junta
amor con mutua fe tan verdadera,
si desuniese yo, villano fuera.
»Vive por largos años, y a esa rara
belleza goza en paz; yo te la cedo.
Venciendo al que me da muestra tan clara
de ánimo generoso, pensar puedo,
sin que una prenda pierdas tú tan cara,
que honrado asaz y ganancioso quedo;
por amor fue y por fama el desafío;
tuya la dama sea; el lauro mío».
Oyendo al Duque hablar de esta manera
el que ya se contaba por difunto,
tales extremos hace, cual si hubiera
perdido la razón de todo punto.
Bien expresar su gratitud quisiera;
¿mas qué podrá decir en el asunto?
«Ya es doble, exclama, la vergüenza mía;
como en valor, venciste en cortesía.
»Ni deuda tanta sé cómo pagarte;
pues ofrecer mi espada es excusado,
aunque igualara a la del mismo Marte,
a quien de sí tan alta muestra ha dado.
Suplícote tan sólo que dignarte
quieras de recibirme por crïado,
y que a tus pies en homenaje lleve
la vida el que dos veces te la debe».
Esto pasaba entre el caído andante
y el caballero del Leopardo rojo,
cuando cata que llega Sacripante,
y al ver la dama se le alegra el ojo.
Entre ella y el caballo vacilante,
«¿Cuál de estas dos empresas, dice, escojo?
¿La dama o el corcel? Corcel y dama.
Pero primeramente Amor me llama.
»Cualquiera que de vos, dice altanero,
esa bella mujer trajo consigo,
déjela ya, que para mí la quiero;
sepa, si no, que se las ha conmigo».
«Es un felón, no un noble caballero,
y una horca merece por castigo,
responde Brandimarte, el que, a caballo,
reta a quien se halla a pie, como yo me hallo».
Y vuelto al Duque, «Préstame, te ruego,
por un momento tu corcel». «¡Mal año!
aunque manso le ves como un borrego,
no sufre este animal jinete extraño,
responde Astolfo, cree que si lo niego
es porque sólo yo con él me amaño.
Cuanto más que el presente desafío,
si en ello caes, a par que tuyo, es mío.
»Déjame, por tu vida, en dos paletas
con este guapo enderezar la cosa.
El duelo, señor mío, a que nos retas,
será con una condición forzosa:
que si vencido fueres, no te metas
en más cuestión por esta dama hermosa,
y cedas tu caballo al camarada,
que no ha de aventurar todo por nada.
»Y si yo salgo mal de la querella,
a dar las armas y el corcel me obligo,
pero la dama no, que en cuanto a ella,
te debes entender con el amigo».
«¡Gracias!, murmura el Rey, benigna estrella,
la que andas hoy tan liberal conmigo.
¡A un mismo tiempo dama, arnés, caballo!
Lance mejor no pude imaginallo».
Esto entre sí; y al Duque por respuesta
riendo dice: «Está cerrado el trato».
Dijérades, al verle, que iba a fiesta,
o en baile o zambra a divertirse un rato;
y si de algo le pesa es que le cuesta
la esperada ganancia tan barato;
que a vueltas del arnés, caballo y dama,
holgara de adquirir loor y fama.
Toman, pues, campo, enristran, espolean,
embisten, chocan con mortal fracaso;
entrambos caballeros bambolean;
pero algo más le avino al Rey circaso:
las piernas y rodillas le flaquean;
trabuca, rueda; y vuelve paso a paso,
harto mortificado y descontento,
sin su propio corcel al campamento.
«El pobre diablo, dice Astolfo, vino
a buscar lana, y vuelve trasquilado».
El Duque resolvió mudar destino
por ir de Brandimarte acompañado;
y un par de millas por aquel camino
escasamente hubieron cabalgado,
cuando la dama dice: «A lo que veo,
hemos llegado al puente del Leteo.
»Aquella agua que veis es encantada,
y al que la bebe la memoria quita.
En el puente una ninfa está apostada,
que ofrece de ella a todo el que transita;
y aquél de cuyos labios es probada,
desmemoriado prisionero, habita
en la verde ribera allende el río,
rendido a un torpe amor el albedrío.
»Y si alguno hace gestos a la copa,
y sin gustarla va a pasar el puente,
saliendo a una señal toda la tropa
allí cautiva (entre la cual hay gente
de lo mejor del Asia y de la Europa)
al pasajero asaltan juntamente,
y desigual a tan terrible prueba,
le hacen que a su pesar se rinda y beba.
»Encaminemos, pues, por otra vía,
ya que el seguir por ésta es devaneo».
Pero cuanto la dama les decía,
era poner espuelas al deseo.
Astolfo protestaba que tenía
de ver aquel encanto del Leteo;
y el pagano barón no le va en zaga.
Llegan al puente, y cátate la maga.
Con blanda voz y cara zalamera,
haciendo al Duque humilde acatamiento,
rogole que templar la sed quisiera
en el fresco licor sin cumplimiento.
«¡Bruja!, responde Astolfo, ¡embelequera!
Ya sabemos acá cómo anda el cuento.
A los cautivos abrirás la puerta
en este mismo instante, o eres muerta».
La Ninfa, que esto escucha, prestamente
dejó caer la enhechizada taza,
y todo al punto viose arder el puente,
y hundirse estremeciéndose amenaza.
Astolfo casi casi se arrepiente;
que de pasar el río no ve traza.
Dos segundos estuvo o tres perplejo;
al fin tomó de su valor consejo.
Y como el compañero por su parte
también porfía en que el jardín se invada,
y la dama no sabe con cuál arte
de tan loco designio los disuada
(la dama, es a saber, de Brandimarte,
que tanto como bella era avisada),
«Otro sendero, dice, oculto y breve
mostraros puedo, que al jardín os lleve».
Siguen ellos los pasos de la guía,
y atravesando el río del Olvido
por cierto puentecillo, que tenía
Flordelis bien probado y bien sabido,
llegaron a una puerta que se abría
a la fatal estancia, do escondido
vive tanto galán aventurero
olvidado de sí y del mundo entero.
La puerta derribando, ven el huerto
do en gustosa prisión está el de Anglante,
y el caballero del León, Uberto,
y con Grifón el joven Aquilante;
Clarïón, que en el líbico desierto
venció animoso a un gran dragón volante;
Adrián de Creta, y Antifor moldavo,
y el rey Balán, entre los bravos bravo.
Pues al entrar los tres, tal chamusquina
se arma, tal confusión, tanta algazara
de caja, de tambor, trompa y bocina,
cual con dificultad se imaginara.
Señora de estos campos Dragontina
ordena a sus cautivos que hagan cara,
y a los intrusos caballeros traten
de aprisionar, o, en todo caso, maten.
En la mañana de este propio día,
gustado aquel licor que el juicio altera,
el Conde don Roldán llegado había,
rendido amante ya de la Hechicera.
Con la loriga a cuestas todavía,
paciendo Brilladoro en la pradera,
andaba el buen señor entretenido,
cuando oyó el fiero estruendo y apellido.
Y la hada a sus pies llorosa mira,
que humilde dice: «Tu favor imploro».
Súbitamente el Conde, que suspira
de amor por ella, y ve tan tierno lloro,
desnuda a Durindana, ardiendo en ira,
y monta de un gran salto a Brilladoro;
vivas centellas por los ojos vierte,
anunciadoras de venganza y muerte.
Amaba el conde Orlando a Dragontina;
¿quién vio jamás tan raro desvarío?
Encierra la bebida peregrina
de la mágica taza un poderío
que con mojar el labio, no ya inclina,
sino fuerza y arrastra a el albedrío,
aun al que en otro amor cautivo se halla,
y a sola Dragontina lo avasalla.
Embravecido el conde Orlando parte
hacia el lugar en que el tumulto suena,
y en que, mientras arroja Brandimarte
a Uberto del León sobre la arena,
al rey Balán enseña Astolfo el arte
de bajar por las ancas, y se llena
de grande maravilla a la llegada
de Orlando, a quien conoce por la espada.
«¡Orlando amado!, el Duque le decía,
¡corona y flor de todo esfuerzo humano!
¿quién así te turbó la fantasía?
Paréceme que estás calamocano.
Astolfo, Astolfo soy, por vida mía;
¿que no conoces a tu primo hermano?»
De parentescos no se cura el Conde,
y a puras cuchilladas le responde.
Gracias a la ocurrencia de Bayardo,
que era en lances de guerra tan experto;
si no, no estrena el Duque otro leopardo;
que al primer tajo allí quedaba muerto.
Disparando el corcel como un petardo
el muro salva del hadado huerto,
como quien sabe bien que no se gana
gran cosa en argüir con Durindana.
Bien pudo el Duque allí emplear la lanza;
pero lo que ella vale él mismo ignora;
y aunque cayese Orlando, su pujanza
le quedaba y su espada cortadora;
luego, no sé por qué la confianza
que Astolfo tuvo en sí le mengua ahora;
y luego, el contendor su primo era,
y de verle caído se doliera.
Orlando por el puente sale al raso,
pensando al duque Astolfo dar un tiento;
mas aunque Brillador fuera el Pegaso,
quedara este pensar en pensamiento,
porque Bayardo corre, y lleva un paso.
Pero por Dios que ya me falta aliento
para más cabalgar; tiro la rienda,
y suspendo un instante la leyenda.
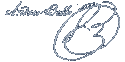
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com