CANTO VI
EL JARDÍN DE DRAGONTINA
Fazañas valerosas que el divino
premio alcanzaron de inmortal memoria,
recuerdan en papel y en pergamino
ya la moderna y ya la antigua historia.
Héroes por este y por aquel camino
innumerables hubo, que la gloria
anteponiendo al ocio y los regalos,
cogieron palmas y llevaron palos.
¿Quién los trabajos no escuchó de Alcides?
¿Quién de Jasón, Belerofonte y Baco
no oyó cantar las memorables lides,
y del que la alta Troya metió a saco?
Pero perdonen cuantos adalides
hubo, y el mismo matador de Caco,
si digo que va errado el que pensare
que alguno al conde Orlando se equipare.
Dirán que juzgo a usanza de poeta,
y que arrimo la brasa a mi sardina;
mas en las dotes de virtud perfeta,
brío que los peligros no examina,
valentía que todo lo sujeta,
constancia heroica, ¿quién se le avecina?
Los hechos hablen, si es que son los hechos
lo que acrisola generosos pechos.
Nadie al mundo purgó de monstruo tanto;
no Hércules, no Cadmo, no Teseo;
lustre a su patria, a lo demás dio espanto,
y de paganos empachó al Leteo.
Y no hay que dar en si hubo o no hubo encanto
por deslucir algún marcial trofeo,
sí, que de la mismísima manera
que Orlando, invulnerable Aquiles era.
Y no por eso, o porque el dios Vulcano
las armas le forjase, o porque a Juno,
Palas y Tetis tuvo siempre a mano,
sufrió su fama detrimento alguno;
ni la del pío capitán troyano
por el favor de Venus y Neptuno,
o por aquel arnés, no menos fino,
que del yunque vulcánico le vino.
Mas las comparaciones son odiosas.
Así que, a mi propósito tornando,
digo que de las más dificultosas
empresas que arrostró en su vida Orlando,
es una la presente, y de dos cosas
que admiro en ella, estoy considerando
cuál le valiese más, y no lo puedo
dirimir; la fortuna, o el denuedo.
Salta el osado caballero al puente,
y levanta la clava Zambardino;
mas Roldán esquivó ligeramente
el bastonazo que de arriba vino,
y en la muñeca diestra a manteniente
da un golpe a Zambardín con tanto tino,
que de sentido la dejó privada,
y del bastón tremendo desarmada.
Pues el follón, que vio la clava en tierra,
de apelar a la red casi trataba;
mas, recobrado, el corvo alfanje afierra,
y arremete al sin par Conde de Brava.
Y no penséis que este otro golpe yerra,
como el antecedente de la clava;
que sobre el bozo se lo asienta. Dando
traspiés por poco al suelo viene Orlando.
¡Válame Dios! ¿Y quién dirá el enojo,
la rabia que del Conde se apodera?
Blanca tiene la cara y bizco un ojo;
¡pobre gigante! es menester que muera.
Ondea Durindana cual si flojo
mimbre, o cual si flexible caña fuera;
huye silbando el aire, y al empuje
de la empinada planta el puente cruje.
Más blandamente que una hoz la espiga,
la espada el tahalí primero taja;
la loriga tris él; tras la loriga
una de azófar tres-doblada faja,
y últimamente encuentra la barriga,
donde unos cuatro dedos se le encaja;
y pasara tal vez más adelante,
a no caer de espaldas el gigante.
O miedo fuese, o súbito accidente,
se le paró la faz como de cera,
la nariz fría, el pulso intercadente;
y se estiró, cual si difunto fuera;
pero el bastón cobrando de repente,
al buen Roldán, que lance tal no espera,
un latigazo da, con que le trajo
envuelto en las cadenas boca abajo.
Espada, porra, escudo, echando fuera,
que ya servirles pueden poco o nada,
comienza entre los dos la pelotera
más extraña que vista fue o pensada.
El Conde asió al jayán de la gorguera,
y le rompió la sien de una puñada;
mas abrázale el otro fuertemente,
cárgale y a arrojarle va del puente.
Roldán, que la intención le ha conocido,
el brazo, cuanto puede más levanta;
y dale otra puñada que el sentido
le enturbia y la cabeza le ataranta;
suelta la presa, y cae con tal rüido
que parece que el puente hunde y quebranta;
pero acorriole el diablo, porque luego
vuelve en sí, y con la clava torna al juego.
Roldán también la espada ha recobrado,
y renueva la lid de buena gana;
bien es verdad que semejaba al lado
de aquel gigante una figura enana;
pero creciendo a brincos otro estado,
esgrime tan de cerca a Durindana,
que poco espacio a Zambardino queda
en donde rodear la clava pueda.
Valerse quiso, pues, de cierta traza:
arranca en aparente fuga, y cuando
piensa tener lugar, vibra la maza
creyendo hallar desprevenido a Orlando.
El caballero, que le daba caza,
y las cadenas vio venir zumbando,
salta (que otro recurso allí no mira)
sobre la maza y un mandoble tira.
En dos la dividió, y a Zambardino
sólo un pedazo deja trunco y breve.
Ahora a Trivigante y Apolino
el pobre diablo encomendarse debe;
sin maza y sin alfanje, no hay camino
de que ventaja en esta lidia lleve
y Durindana, según ve, no escampa;
no tiene otro recurso que la trampa.
Dale un revés Roldán enfurecido,
que entrando en un cuadril le lleva el anca.
De un hilo el tronco le quedó prendido,
y ya siente que el alma se le arranca.
Viendo, pues, el negocio conclüído,
al tiempo de caer, con una zarca
toca el oculto muelle; el muelle escapa;
dispárase la red, y al Conde atrapa.
Con tanta furia sobre el Conde vino
que a cuatro pasos le aventó la espada;
y en el mismo momento Zambardino
el ánima exhaló descomulgada.
Contra la red bregaba el paladino,
jurando que la chanza era pesada;
y cuanto más forceja y brega y jura,
se le hace la prisión más recia y dura.
Medroso es el lugar y solitario;
alma no ve que por allí transite;
y así prestar paciencia es necesario,
pues nadie le ha de oír por más que grite.
Tomara a buen partido que el contrario
viviese, y ruega a Dios le resucite.
Ni el más leve rumor se percibía
en todo el campo. Orlando pasa el día;
pasa la noche en la prisión estrecha;
fallece la esperanza, el hambre apura.
Como la vista a todas partes echa,
a un hombre ve, que por la selva oscura,
en túnica de toscas pieles hecha,
con barba que le llega a la cintura,
de tal blancor que al de la nieve excede,
corriendo va cuan presuroso puede.
«¡Favor!, ¡favor!, exclama, Padre
mío;
favorecedme, que gran cuita paso».
La señal de la cruz el hombre pío
hízose, temeroso de mal caso.
Vio sobre el puente el gran cadáver frío,
y estuvo por volver atrás el paso;
llega y ofrece a Orlando cuanto quiera
espiritual socorro antes que muera.
«Empuñad esa espada, dice el Conde,
y dad en estos lazos con denuedo».
«¡Santa María!, el otro le responde,
¡no lo permita Dios! Matarte puedo;
hace Patillas de las suyas donde
menos se piensa, y si te mato, quedo
irregular». El Conde al hermitaño
replica que no tema hacerle daño;
pues ya le ve que está muy bien armado,
y a más impenetrable tiene el cuero.
Tanto le ha dicho y tanto le ha rogado,
que al fin, por contentar al caballero,
del suelo a gran fatiga ha levantado
la espada con entrambas manos; pero
por más que dio en la red de punta y filo,
no pudo en ella falsear un hilo.
Aburrido de ver que no la corta,
suelta la espada, y con semblante humano
al mísero Roldán consuela, exhorta,
asístele a morir como cristiano.
«Hijo, salvar el alma es lo que importa;
no te fatigues por el cuerpo en vano;
a ser vas por este áspero sendero
de la milicia eterna caballero».
Tras esto a Dios bendice, que así quiere
hacerle digno de su reino eterno,
y mil casos de santos le refiere,
probando con lo antiguo y lo moderno,
que sólo rompe aquel que en gracia muere
las redes de la carne y del infierno.
El Senador romano, que no gasta
mucha paciencia, dice: «Padre, basta;
«¡Basta por Dios! Maldito el diablo sea
que no me trajo un ganapán fornido
en vez de este vejete que chochea,
y no me da la ayuda que le pido».
«¡Ay! dice el Monje; ¿así tu fe flaquea?
¿así el malo te ciega, empedernido
pecador, que antepones a la palma
celeste el polvo vil, y el cuerpo a el alma?
«Muestras ser caballero de excelencia,
y ¿a tal punto la vida te aficiona?
Sabe que la Divina Providencia
al que confía en ella no abandona;
cual lo ha probado hoy mismo la experiencia
en la que ves aquí flaca personal
caduca, inútil, achacosa, inerte,
que ni valerse puede ni valerte.
«Yo, señor, y dos monjes más, salimos
de Armenia el mes pasado en romería;
y como nos perdiésemos, hubimos
de aportar, no sé cómo, a Circasía.
Ayer mañana en esta selva dimos,
cuando el más joven de los tres, que iría
como unos veinte pasos adelante,
vuelve trémulo, pálido, anhelante.
«Y vemos que de un páramo eminente
baja un vestiglo horrible, agigantado,
con sólo un ojo en medio de la frente,
grande, y como una brasa colorado.
¡Misericordia!, todos juntamente
clamamos, y a los pies de aquel malvado
caímos medio muertos; él nos lleva
cargándonos en brazos, a una cueva.
«Allí con estos ojos la infelice
muerte... ¡qué muerte, San Antón bendito!
No pienses que le cueza o descuartice;
vivo devora al joven hermanito;
y vuelto a mí, para esas carnes, dice,
es preciso tener más apetito.
Llevonos a la boca de un hediondo
báratro; a puntapiés nos echó al fondo.
«No te sabré decir de qué manera
pude llegar de aquella sima al centro;
pero al Señor rogué que me acorriera,
y presto me acorrió; porque allá dentro,
a la pálida luz de una tronera,
una nudosa vid acaso encuentro,
que de lánguidos pámpanos el hondo
cementerio tapiza; allí me escondo.
«Y apenas vi ocasión, de nudo en nudo
trepo calladamente; y por el abra
que poco a poco a guisa de un embudo
se ensancha...» No hubo dicho esta palabra,
cuando suspenso queda, absorto y mudo,
y luego echó a correr como una cabra,
«Éste, diciendo, éste es el monstruo fiero»;
y a la vecina selva huye ligero.
Huye ligero, sin volver la cara,
hasta esconderse en el follaje umbroso.
El jayán sube al puente, y allí para,
en torno echando el ojo sanguinoso;
alta la jeta y de una forma rara,
con un par de colmillos horroroso;
y de grumos de sangre, seca apenas,
las engrifadas barbas tiene llenas.
Llégase al Conde, y de este y de aquel lado
volviéndole, «¡Oh qué gorda palomilla!,
dice, ¡oh qué gazapillo delicado!
Tendrá el riñón cubierto a maravilla;
ha de ser sabrosísimo bocado,
si le relleno y le aso a la parrilla».
Cargar con él, diciendo así, pretende;
mas la trabada red se lo defiende.
En esto, aquel grande ojo volteando,
a Durindana vio; suelta la maza,
la espada toma, y en las mallas dando,
las rompe poco a poco despedaza;
todo se cimbra y se contuerce Orlando,
cual malhechor que azotan en la plaza,
y como un toro que agarrochan, muge;
bajo los golpes la armadura cruje.
Más no brinca un león que desgarrada
ha dejado la trampa a diente y uña,
como él brincó; y estando sin espada
la maza del jayán resuelto empuña.
Mucho se escandaliza el camarada
de verlo, y entre dientes refunfuña,
teniendo a gran ofensa y desacato
que piense resistirle un mentecato.
Armas diversas cada cual ensaya
de las que a ejercitar hubo aprendido;
la clava el Conde, que era un tronco de haya,
manejando brïoso y atrevido,
tener procura al enemigo a raya;
y en manos del cíclope enfurecido
apenas verse Durindana deja,
y en el aire un relámpago semeja.
Por más porrazos que Roldán redoble,
encuentra siempre la invencible espada;
y siendo el monstruo de estatura doble,
aun con aquel bastón desesperada
cosa fuera llegarle a parte noble.
Pero tuvo una gran corazonada:
mira el de Zambardino, el suyo bota,
y de aquel otro arranca una pelota.
De Zambardín la clava, como dije
en otra parte, tres pelotas tuvo;
de éstas la que creyó más gorda, elige
Roldán, y desganchado que la hubo,
al ojo del cíclope la dirige
y parece que el tiro haciendo estuvo
un cuarto de hora, pues de aquella herida
le rompió el ojo y le quitó la vida.
Orlando a Dios las gracias retribuye;
y cátate que vuelve el hermitaño.
Aun muerto el monstruo tal pavor le influye,
que torna arredro, recelando engaño;
acércase otra vez, y otra vez huye;
y así se hubiera estado todo el año,
si rïendo Roldán no le llamara,
y le mostrase la difunta cara.
Al conde dice: «¡Insigne caballero,
que favor tanto al cielo mereciste!
Suplícote, y si cabe, te requiero
vayas y a los que encierra aquella triste
mazmorra des la libertad. Yo espero
poder guïarte allá, si Dios me asiste;
pero si más jayanes hay, te digo
que solo vas; no hay que contar conmigo».
A la caverna fue guiado el Conde,
y desde afuera a los cautivos grita.
Con doloridos ayes le responde
la pobre gente que en su centro habita.
Bajo un peñasco el boquerón se esconde,
y el removerlo esfuerzo necesita
más que mortal; del uno al otro lado
lo tiene una cadena asegurado.
¡Oh Conde! ¡Oh diestra invicta! No hay terrena
cosa que a tu pujanza no sucumba.
De un tirón hace trizas la cadena;
empuja el gran peñasco y lo derrumba;
vuelve la luz a los que en sombra y pena
guardaba esta de vivos honda tumba.
Todos besan la mano al paladino,
y toma cada uno su camino.
Roldán a Brilladoro cabalgando
llegó, no sé si con feliz estrella,
a cierta encrucijada, y meditando
por qué rumbo camine, hace alto en ella.
Fortuna caprichosa, enderezando
sus pasos hacia Angélica la bella,
al verle tanto en elegir confuso,
un mensajero allí traer dispuso.
«¿A dónde bueno?», el Conde le
demanda.
«De Albraca vengo, y voy a Circasía,
responde el caminante, que me manda
en busca de socorro el ama mía,
contra la cual poderes grandes anda
juntando ahora el Kan de Tartaría,
que da en amarla con amor tan fuerte
como ella le odia, que es a par de muerte.
«El padre de la niña, Galafrón,
como prudente príncipe y sagaz,
y que no gusta de tener cuestión
con el tal Kan, que es hombre contumaz,
querría, o con razón o sin razón,
que se casara y le dejase en paz;
pero entre éstas y esotras la liviana
niña se fue de casa una mañana.
«Por último, en la Albraca se ha metido,
plaza famosa, bien fortificada,
que del Catay, su patrio imperio y nido,
poco más distará de una jornada.
Angélica es su nombre, conocido
de polo a polo por estar dotada
de hermosura divina, que sin duda
hará venir el mundo a darle ayuda».
Orlando, que la cuenta al fin por suya,
pues de ser la que busca está seguro,
todo es contento, júbilo, aleluya.
Cabalgando a lo claro y a lo oscuro,
rodeaba un peinado monte, a cuya
falda un raudal se ve sonante y puro,
y una marmórea puente en él, y en ella
con una copa en mano una doncella.
La cual se inclina al Senador romano,
y así le dice en acto reverente:
¡Oh caballero, en quien se dan la mano,
si tu gentil presencia no me miente,
lo valeroso y lo cortés y humano!
Fresco licor de cristalina fuente
a gustar te convido en este vaso;
si lo rehúsas, ¡e es vedado el paso.
«Hereditaria usanza y pleitesía
sólo pasar permite al que lo pruebe».
Orlando, que lo tiene a cortesía,
le da las gracias, toma el vaso y bebe.
Pero no bien aquel brebaje enfría
el seco labio, el alma se conmueve
toda del paladín; nada concibe
de lo pasado; nueva vida vive.
No se le acuerda si es o no es Orlando,
ni sabe si tal Francia hay en el mundo,
ni dónde está, ni cómo vino o cuándo;
su amor de ayer olvido es hoy profundo.
Iba de diestro a Brillador llevando
la ninfa; al paladín meditabundo,
o estúpido más bien, el frontispicio
aparece de espléndido edificio.
Tiéndense al derredor ledos vergeles,
que jamás entristece helada bruma;
alternan con las palmas los laureles,
y a la vid su purpúrea carga abruma;
asoman entre rosas y claveles
cárdeno lirio y pálida ariruma;
y en el ambiente embalsamado el alma
bebe serena paz y dulce calma.
Jamás allí pesar, jamás cuidado,
ansia, temor, los corazones lima,
ni del fastidio el enojoso estado
que la felicidad miseria estima;
contento cada cual y bien hallado
goza de aquel jardín la copia opima,
sin que secreto sinsabor le asalte
de que a su dicha cosa alguna falte.
Ni arquitecto jamás greciano o moro
fábrica diseñó tan elegante,
como en la que, oprimiendo a Brilladoro,
entra el fuera de sí señor de Anglante;
bellos follajes y arabescos de oro
ostenta sobre el mármol rutilante
cada columna y arquitrabe y friso;
y escaqueado jaspe forma el piso.
Orlando se apeó de Brilladoro,
que la dama llevaba de la brida;
y viendo a poco trecho un ledo coro
de ninfas, agregose a la partida;
de canto y danzas el rumor sonoro
a placer y deporte le convida.
Mas de volver es hora, que ya escaso
me viene el tiempo, al noble rey Gradaso.
Con el arnés que de Sansón fue un día,
altivo el paso y la actitud gallarda,
al sitio marcha en que lidiar debía,
y a su rival tranquilamente aguarda.
Las diez, las once son, ya es mediodía;
mucho el barón de Montalbano tarda.
Podéis pensar si tiempo largo espera
a quien va tantas millas mar afuera.
Viendo que su contrario no ha llegado,
y de luces el cielo se tachona,
de verse así tratar vuelve indignado
al campo, y a la ira se abandona.
¿Pues qué hará Ricardeto desgraciado
que oye el cántico ya que el gallo entona,
y qué sea de Reinaldos no adivina?
Tanto tardar le dio muy mala espina.
Mas no tanto le aqueja el sentimiento,
que no haga en tal conflicto lo que debe;
manda a todo el cristiano campamento
que a dar la vuelta se disponga en breve;
y cumplida la orden fue al momento,
y todo, antes que raye el sol, se mueve,
sin que sospeche el rey Marsilio nada,
cuya hueste a gran trecho está acampada.
Cabalga Ricardeto dolorido,
llevando a Carlomagno la almofalla;
Gradaso, avinagrado, embravecido,
pone su gente en orden de batalla;
y el mísero Marsilio, que ha perdido
la flor de sus guerreros, teme y calla;
creyendo que le plantan sus aliados,
mesábase las barbas a puñados.
Abominando del francés linaje,
viene y se echa a los pies del Sericano,
y le pondera el recibido ultraje,
y a los ausentes carga bien la mano;
obediencia le jura y vasallaje,
y en conclusión, el rey Zaragozano
y el del Oriente hicieron alïanza,
y en buena se trocó la malandanza.
Su hueste Ricardeto ha conducido,
y hace en París la cosa manifiesta.
Levántase en la corte gran rüido,
toda en extrañas confusiones puesta.
Dicen los maganceses al oído:
«Huele a traición a tiro de ballesta».
Ni aun los amigos de Reinaldos hallan
cómo abonarle, y de corridos callan.
Mientras a dobles marchas las legiones
caminan a París del rey Gradaso,
Carlos convoca pares y barones
para tratar de lo que pide el caso.
Previenen torres, fosos, bastïones,
y en derredor se deja el campo raso.
Súbitamente un atalaya avisa
que la enemiga hueste se divisa.
Dan las campanas grandes badajadas;
el pueblo grita, alármase la tierra;
ondean las banderas desplegadas;
suenan los instrumentos de la guerra;
las gentes corren por la calle armadas;
la puerta del alcázar se abre y cierra.
Mándase a Urgel Danés que al campo saque
la primer banda, y dé el primer ataque.
Gradaso la gentuza sarracina
en cinco divisiones acomoda;
es india la primera y abisina;
está tiznada como el diablo toda;
a mandarlas dos príncipes destina;
Urnaso el uno, el otro era Grancoda;
el cual Urnaso ciertos dardos lleva,
de cuyas puntas no hay loriga a prueba.
A Berra la segunda escuadra toca,
que, como un jabalí, tiene la cara;
sálenle dos colmillos de la boca,
largos como la sesma de una vara;
y le acompaña el negro Brutarroca,
que alabardas gordísimas dispara
con un grande arco que dos brazas mide;
a la Etiopía asiática preside.
Sigue la escuadra del gigante Alfrera;
la cuarta es de Marsilio y española;
y rige el rey Gradaso la postrera,
que de sus sericanos era sola;
gente bizarra, impávida, guerrera,
que azules estandartes enarbola.
Principia la función. Hacia el monarca
Grancoda aguija, Urgel de Dinamarca.
Es de doce mil hombres la brigada
de Urgel Danés; lozana tropa y bella,
que del Norte en las nieves engendrada
cuanto encuentra baraja y atropella.
Dando a su dromedario una pinchada,
el rey Grancoda se arrojó sobre ella;
pero el Danés arrepentir le ha hecho,
metiéndole la lanza por el pecho.
Tenerse en los estribos no le vale,
que se enflaquece todo y se marchita;
fuerza es que caiga y que la vida exhale
entre la negra sangre que vomita.
Mas, contra Urgel, Urnaso al medio sale,
y con soberbia y cólera infinita
le tira un dardo; pasa el dardo esquivo
escudo y peto, y llégale a lo vivo.
Arremete el Danés con ciego arrojo;
y tírale el follón, que alerta estaba,
segundo dardo, que de sangre rojo
en el hombro siniestro se le clava.
«Pagármela has, bergante, si te cojo»,
Urgel, bramando de dolor, gritaba.
Urnaso, al verle cerca, no se empacha;
bota los dardos y enarbola el hacha.
Y no me causa el hacha tanto miedo
como el caballo, que cabalga Urnaso,
que tiene un asta, a que no falta un dedo
para una vara; y temo andar escaso.
Mas la medida yo del canto excedo,
y tal vez a enfadaros me propaso;
cumple ensayar más alto contrapunto,
para el que sigue serio y grande asunto.
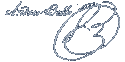
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com