ORLANDO ENAMORADO
TRADUCCIÓN DEL POEMA DE BOYARDO REFUNDIDO POR BERNI
CANTO I
ANGÉLICA
Yo siento a par del alma que no hubiera
el gran cabalgador de Rocinante
resucitado la dichosa era
de la caballeresca orden andante;
que a ser él venturoso, no se viera,
como se ve, la iniquidad triunfante,
ni viciara la sórdida codicia
la humana sociedad, como la vicia.
Porque hoy al interés todo se postra;
¿dó se ve ahora aquel heroico aliento
que los peligros y la muerte arrostra
para dar cima a un generoso intento?
Nuestra ufana cultura es una costra
que esconde pestilente hondo fermento;
espléndido sepulcro, por defuera
pulido jaspe, adentro gusanera.
¿Qué es de aquellos valientes paladines
que en el campo, en el yermo, en regia corte,
daban contra alevosos malandrines
al débil sexo y la orfandad conhorte,
llevando hasta los últimos confines
del mundo en su tizona el pasaporte,
y una dama gentil tal vez al anca,
y todo sin costarles una blanca?
¡Feliz edad! Mil veces te bendigo,
no a la presente, en que si alguno piensa
(y al buen manchego apelo por testigo)
salir de la justicia a la defensa,
sepa que ha de tener por enemigo
al mundo, que le guarda en recompensa
la Peña Pobre de Amadís de Gaula,
el hospital, la cárcel o una jaula.
Un bravo capitán con eficacia
por una buena causa se apersona,
y os demanda después con mucha gracia
y con mucha modestia una corona;
y si orejeas la nación reacia,
y el monarca novel la desazona,
¡pobre de aquel que un poco recio chista!
¡Viva Su Majestad! y penca lista.
Esotro, demagogo vocinglero,
¡gloria, dice, a la santa democracia!
y añade en baja voz: un cargo quiero;
de Ministro de Estado, verbigracia.
Así vivieras tú, noble Rugero,
y tú, Roldán, y Cirongil de Tracia;
que ya ajustar sabríades la cuenta
a tanto perillán que nos revienta.
Mas, aunque en el sepulcro te has hundido,
generación poética dichosa,
y está el género humano reducido
por sus pecados a vivir en prosa,
no por eso tu fama en el olvido
se hunda también bajo la misma losa,
antes perennemente clara y bella
luzca, y el alma se solace en ella.
Ya a los Reinaldos y Ricartes veo
salir armados de la huesa oscura,
y disputarse en justa o en torneo
el prez de la destreza o la bravura;
en cada campo algún marcial trofeo;
en cada encrucijada una aventura;
¡qué de castillos, torres, hadas, magos,
jayanes, y vestiglos, y endriagos!
Pues banquetes y zambras no se diga,
y alegre danza y música gozosa;
donde el valor depone la loriga,
y se enguirnalda de jazmín y rosa;
y la infanta heredera, que en la liga
de amor cayó, discreta a par que hermosa,
la fe recibe de su caro andante,
y se le rinde a todo su talante.
Como el cautivo su dolor serena,
cuando la desvelada fantasía
le finge en torno la campiña amena
en que suelto y feliz vagaba un día,
y en tanto ni le escuece la cadena
ni ve el horror de su mazmorra umbría;
con el ausente amigo tiene fiesta,
y la voz de su amada oye y contesta;
tal se calma mi espíritu doliente,
cuando de lo que fue la sombra evoco,
y corro la cortina a lo presente,
y otro mundo más bello miro y toco.
¿A quién de cuando en cuando este inocente,
este dulce soñar, no agrada un poco?
Respira en tanto el alma y hurta al ceño
de la fortuna lo que dura el sueño.
De estas, pues, tradiciones venerables,
señores míos, tejeré mi cuento,
si mi rudo cantar queréis afables
acoger y le dais oído atento.
Diré de Orlando hazañas memorables
en que igualó al peligro el ardimiento,
cuando por lejas tierras iba errante,
de una ingrata beldad perdido amante.
Caso parecerá sin duda extraño
que a un hombre como Orlando Amor inquiete;
pero ¿cuál es el pecho tan huraño,
que a su tirana ley no se sujete?
Y de sus tiros no minora el daño
hadado arnés ni fino capacete;
antes a quien de más valor blasona
con más duras cadenas aprisiona.
Ni porque de este amor hasta el presente
ninguno hablase, es menos verdadero;
y si porque de Orlando era pariente
se lo dejó Turpín en el tintero
temiendo dar escándalo a la gente,
a mí me cumple, historiador severo,
sacarlo a luz, y nuevamente os pido
que licencia me deis y atento oído.
De Sericana la región distante,
según antigua crónica razona,
señoreaba el rey más arrogante
que en el mundo jamás ciñó corona;
jactábase de ser, sola, bastante
a conquistar el mundo su persona.
Gradaso se llamó; tan bravo y fiero,
como leal y franco caballero.
Y siendo propio de ánimos reales
no poner nunca a los antojos dique,
y acometer empresas colosales
por ambición, codicia, amor, despique,
haciendo desatinos garrafales
en que estados y fama echan a pique,
antójasele al rey de Sericana
que señor ha de ser de Durindana;
De Durindana, aquella cortadora
espada, que antes era del troyano
Héctor; y en mil combates vencedora,
como pasase de una en otra mano,
se encuentra en las del conde Orlando ahora,
que con ella el poder de Carlomano
defiende y de la Cruz la enseña santa,
y a la morisma bárbara quebranta.
Y para que el caballo conviniera
a espada tal, ganar también quería
a Bayardo, el corcel que entonces era
del paladín Reinaldos, y tenía
de marcial brío y de veloz carrera
y bella estampa insigne nombradía;
y aun añaden que tuvo entendimiento
racional, y que fue su padre el viento.
No tiene que envidiar el rey Gradaso
en estados, riquezas, armas, gente;
la fortuna le dio colmado el vaso
de sus favores; tiémblale el Oriente.
Y de tanta grandeza no hace caso;
no hay gloria ni poder que le contente;
desvélase, los sesos se devana
pensando en el corcel y en Durindana.
Y después de encontrados pareceres,
viendo no ser posible que haya trato,
pues se las ha con unos mercaderes
que no venden lo suyo muy barato,
manda dejar campiñas y talleres,
manda armas aprestar; toca a rebato;
a Francia determina hacer jornada,
y lidiando ganar corcel y espada.
Pero mientras dispone el Sericano
lo que a tan ardua empresa corresponde,
pasemos a París y a Carlomano,
que una gran justa proclamaba, adonde
todo rey, todo príncipe cristiano,
todo duque, barón, marqués y conde,
que al franco emperador reconocía,
uno en pos de otro a más andar venía.
De famosos en armas caballeros
toda la gran París estaba llena,
de varios climas, lenguas, trajes, fueros,
ya de cristiana ley, ya sarracena;
pues naturales llama y forasteros
el hijo de Pipino a corte plena,
do cada cual en salvedad viniese,
como traidor o apóstata no fuese.
Por eso de marlota y de turbante
no es de admirar que tanta gente asista:
Grandonio, que es valiente y es gigante,
y Ferraguto el de la torva vista,
y el pariente de Carlos, Balugante,
Espinel, Isolero, Matalista,
con otros muchos españoles claros,
según después la historia ha de contaros.
Resonaba la corte de instrumentos,
trompas, tambores, pífanos, campanas;
vense con peregrinos paramentos
palafrenes correr, correr alfanas;
descógense vistosas a los vientos
banderas, ya moriscas, ya cristianas;
más finas armas no es posible verlas,
ni más diamantes y oro y plata y perlas.
Llegado de la fiesta el primer día,
Carlos, con imperial grandeza y gala,
ardiendo en relumbrante pedrería,
a reyes y magnates hizo sala.
Ilustre y numerosa compañía
en opíparas mesas se regala.
Fueron (dice Turpín, que hizo la cuenta)
los convidados, cuatro mil y ochenta.
A la tabla redonda está sentado
Carlos con sus valientes paladines;
y sobre el pavimento, aderezado
de alcatifas persianas, y cojines
cubiertos de velludo y de brocado,
echáronse a comer, como mastines,
los sarracenos, gente que tenía
por mesa el suelo a fuer de paganía.
De espaciosos salones larga hilera
ocupa el gran concurso; mano a mano
llenan cuatro monarcas la testera;
el inglés, el lombardo, el asturiano,
y el de la encanecida cabellera,
Salomón, de Bretaña soberano.
Y los demás, según su estirpe y gente,
se van sentando sucesivamente.
Seguíase a los duques y marqueses
el conde Galalón; y más abajo
la turba de traidores maganceses,
que honra grande reciben y agasajo,
y triscan, y se burlan descorteses
del paladín Reinaldos, porque trajo
menos lucido tren del que debía
en tan festivo y tan solemne día.
Reinaldos, que lo nota, se amostaza,
y fingiendo jugar con la vajilla,
«Villanos condes, fementida raza
(decía en baja vez a la pandilla)
yo veré, si os encuentro por la plaza,
cómo sabéis teneros en la silla».
A solapa reían los ribaldos,
y monta en ira más y más Reinaldos.
Balugante, que atento le miraba,
leíale en la cara el pensamiento,
y por un trujamán le preguntaba,
si en París más honroso acogimiento
a la riqueza que al valor se daba,
porque, siendo español de nacimiento,
de cristianos estilos no sabía,
y dar lo suyo a cada cual quería.
Rïó Reinaldo, y sosegado el pecho,
a Balugante así tornó el recado:
«Decidle de mi parte que en el lecho
suele darse a la dama el mejor lado,
y en la mesa el glotón tiene derecho
a que le sirvan el mejor bocado;
mas que cuando la espada usar se ofrece
lleva la honra aquel que la merece».
Regocijado, en tanto, y dulce coro
de música por una y otra banda
se oye sonar, y grandes fuentes de oro
entran henchidas de exquisita vianda.
Con la afabilidad templa el decoro
Carlos, y en torno envía a quién la banda,
a quién la copa, a quién la espada rica,
que su real agrado significa.
Doble aliciente a la abundancia opima
presta el rumor de plática sabrosa.
Carlos, que de la gloria la alta cima
piensa hollar, y de júbilo rebosa,
inconmovible su rudeza estima
a los vaivenes de la instable diosa:
cuando un suceso a todos de repente
arrebató los ojos y la mente.
Entran jayanes cuatro, a cuál más fiero,
con sosegada marcha y gesto ufano,
escoltando a un armado caballero,
que conduce a una dama de la mano.
No a las pupilas matinal lucero,
no a la tez de la dama albor temprano,
ni al carmín de sus labios la corola
iguala del clavel o la amapola.
Alda la linda, la del conde Orlando,
estaba allí, y Clarisa, y Galïana,
con otras varias que al silencio mando,
flor de la gracia y, gentileza humana;
y todas ellas parecieron, cuando
se alzó el velo la incógnita pagana,
lo que junto al lucero es una estrella,
o lirio humilde junto a rosa bella.
Deja el plato el glotón, y el ebrio el vaso;
todo quedó en silencio a la improvisa
aparición, si no es que se oiga acaso
el pie gentil que lis alfombras. pisa.
Acércase ella a Carlos paso a paso;
luego con un mirar y una sonrisa
que do todas las almas se apodera,
en dulce voz habló de esta manera:
«Ínclito rey, de tu virtud la fama
ni el nombre de tus bravos caballeros
que por toda la tierra se derrama
y llega ya a sus últimos linderos,
es lo que el pecho generoso inflama
de estos que ves humildes forasteros,
ansiosos de tentar difícil prueba
a que codicia de alto honor los lleva.
»El que hoy en tus estados halla puerto
es, como su divisa manifiesta,
el caballero del León, Uberto;
y cúbresela negra sobrevesta,
porque fue de su casa echado a tuerto.
Yo Angélica su hermana soy, que en esta
errante vida bajo cielo extraño,
huérfana desgraciada, le acompaño.
»Allende el Tana (donde el patrio nido
tuvo nuestra familia, antes que injusta
se le mostrase la fortuna) oído
fue el llamamiento a tu solemne justa;
y gran parte del mundo hemos corrido
hasta llegar a tu presencia augusta,
de valor y nobleza espejo claro,
y de los desvalidos firme amparo.
»En donde (protestándote primero
que designio siniestro no le guía,
sino la profesión de caballero)
Uberto, con tu venia, desafía,
según caballeresca usanza y fuero,
a toda la presente compañía;
de punta en blanco y a caballo espera
a todo el que con él medirse quiera.
»Mas una condición poner desea,
contra la cual ninguna excusa valga,
que de su vencedor esclavo sea
todo el que en esta lid vencido salga;
y si es acaso Uberto el que flaquea
y alguno en el justar le descabalga,
sea yo, si le place, esclava suya,
y Uberto al Asia en paz se restituya».
Dice, y humildemente se arrodilla.
Todos la están suspensos contemplando,
y con mayor placer y maravilla
que los demás el paladín Orlando.
El corazón un dardo le aportilla,
y ya por lo más hondo le va entrando;
si bien procura la intestina guerra
disimular, y el rostro inclina a tierra.
El primer punto fue de su rüina,
la de Francia y de Carlos, aquel punto;
a el alma incauta un tósigo camina
que halaga, punza, inflama, todo junto.
Se pone a discurrir, y desatina;
el rostro, ya encendido, ya difunto,
bien claro al que le observa patentiza
que una extraña pasión le tiraniza.
Mas como hallar alivio se figura,
y late menos la amorosa llaga,
cuando pone la vista en la hermosura
que le enajena y la razón le estraga,
alza los ojos y el veneno apura
que todos los sentidos le embrïaga
como el enfermo, de la sed vencido,
osa empinar el vaso prohibido.
Cavilando, allá dentro se decía:
¡Ah loco Orlando! ¿Qué delirio es ése?
¿Consientes que una torpe fantasía
que ofende a Dios, te turbe y te embelese?
¿Dó está el valor, dó está la
bizarría
que única al mundo hiciste se dijese?
Por el orbe no dabas un ochavo,
y aquí de una mujer te has hecho esclavo.
«¿Mas de qué sirve que mi yerro vea,
si a mi flaca razón no está sujeto?
¿Qué espera el alma en desigual pelea
contra un tirano irresistible afeto?
Vana ilusión u oculto hechizo sea,
maligna estrella o superior decreto,
miro mi perdición en mi extravío,
y arrastrado me siento a pesar mío».
Así con el arpón en el costado
se quejaba Roldán míseramente;
pero el cabello a Naimo han plateado
los años, y de amor la herida siente.
El mismo Carlomagno fue atrapado,
aunque tan sabio príncipe y prudente.
¡Tan grande es el poder de una hermosura
sobre la verde edad y la madura!
Estaba todo el mundo embebecido;
y entre el común asombro y embeleso,
el moro Ferragú, que siempre ha sido,
aunque español, de atolondrado seso,
casi a romper sintiose decidido
por entre todos y a llevarse en peso
la dama; y ya en un tris de hacerlo estuvo;
pero el respeto a Carlos le contuvo.
Malgesí, nigromante caballero,
miraba atento aquel extraño grupo,
y un buen porqué del tósigo hechicero
que allí difunde Amor, también le cupo.
Pero como un fullero a otro fullero
sus tretas ocultar no siempre supo,
vio que se estaba urdiendo alguna trama,
y de su propio oficio era la dama.
Irresoluto Carlos no sabía
qué responder a la gentil doncella,
y de pretextos varios se valía
por platicar a su sabor con ella;
saciarse de mirarla no podía,
y le parece cada vez más bella;
al fin forzosamente la despide
otorgándola todo lo que pide.
Luego que en parte se creyó segura,
del seno Malgesí saca un cuaderno,
y una fórmula mágica murmura,
a que en baladros respondió el infierno.
Negra visión de fea catadura,
larga la cola y el testuz de cuerno,
aparece, y en voces de ira llenas
dice: «Francés maldito, ¿qué me ordenas?»
«Saber de ti lo que se fragua quiero
(responde el mago), y qué mujer es ésta».
«Angélica, es su nombre verdadero,
(Belcebú de este modo le contesta).
Su padre Galafrón, que en lo hechicero
con el de más saber se las apuesta,
es del Catay señor; y ese lozano
mancebo es de la dama único hermano.
»No Uberto del León, mas Argalía
se llama; oculta el nombre por cautela.
Cordura en verdes años y osadía
y generoso espíritu revela;
y cabalga un corcel que desafía
al viento mismo, y más que corre, vuela;
Bayardo en la carrera no le alcanza.
Dióselo el rey su padre, y una lanza,
»Una lanza le dio maravillosa,
que ya en torneo, y ya en función de guerra,
sale de todo encuentro victoriosa,
y no hay cabalgador que no eche a tierra;
hurtarle el cuerpo es imposible cosa,
y el que imagine resistirle yerra,
que ni Reinaldos, ni Roldán, ni el mundo,
si les da un tiento, aguardarán segundo.
»De un encantado arnés, desde la greba
hasta el morrión, el joven va provisto,
y de repuesto una sortija lleva,
obra del egipciaco Trismegisto:
si se la pone, está de encanto a prueba;
si en la boca la trae, de nadie es visto.
Pero el astuto rey no tanto fía
en el brazo y las armas de Argalía,
»como en la gran beldad de la princesa,
que a cuantos hoy la regia corte aduna,
por la codicia de tan alta presa
hará que salgan a probar fortuna
en ésta a humanos bríos vana empresa,
do romperán sus lanzas una a una,
y llevados serán forzosamente
a eterna servidumbre en el Oriente.
»Mas ella, sin contar con el tirano
poder de su belleza encantadora,
las artes aprendió del padre anciano,
y en tan temprana edad ninguno ignora
de los secretos que el saber humano
en sus más hondos senos atesora
para hacer obedientes instrumentos,
de la ciencia a la voz, los elementos».
Malgesí, que esto ha oído, no se tarda;
hace de Belcebú caballería,
y vuela a destruir la zalagarda
que aderezada Galafrón tenía.
Señoreaba ya la sombra parda
el orbe, y reposaba el Argalía,
sobre muelles alfombras acostado,
bajo un gran pabellón iluminado.
Duerme distante la doncella hermosa,
tendido por la yerba el rubio pelo,
bajo la copa de un laurel frondosa
a cuyo pie serpea un arroyuelo.
Nadie dijera al verla que era cosa
terrena ni mortal, sino del cielo.
La mágica sortija tiene puesta
que todos los encantos contrarresta.
Montado el mago en su demonio vuela;
un buho por los aires parecía.
Desmontó al fin, y vio a la damisela,
que entre copados árboles yacía.
Servíala un jayán de centinela;
los otros rondan la ribera umbría;
mientras dormía el valeroso hermano,
velaban todos ellos, clava en mano.
Riose el mago, y quiso, al punto mismo,
jugar a los gigantes una pieza;
sacando su cuaderno, un exorcismo
en bajo acento y temeroso reza;
de todos cuatro un blando parasismo
apoderose; cada cual bosteza,
y dejando caer la herrada porra
se tiende largo a largo y se amodorra.
Leyendo estaba el mago, a los reflejos
de la tienda, en su libro fementido,
y atisba a los gigantes desde lejos,
que el conjuro fatal ha adormecido.
Del sabio Galafrón los aparejos
juzga haber trastornado y destruido;
y para no dejar la cosa en duda,
pone mano a la espada y la desnuda.
A la dormida niña asió del pelo,
y a matarla iba ya, cuando la cara
a mejor luz le vio; cabal modelo
de belleza, que a un tigre enamorara.
Siente en el alma un repentino hielo,
cual si en ella una voz así le hablara:
«¿A tan bella mujer, bárbaro, hieres?
No eres tú caballero; un zafio eres».
Mudó de intento, al suelo echó la espada,
y de asesino vuélvese en amante;
en el cándido seno la turbada
vista cebó, suspenso y palpitante.
Viola en profundo sueño sepultada,
y resolvió robársela al instante;
por imposible juzga que resista;
ya tiene Belcebú la espalda lista.
Pensaba con aquel encantamento
haberla adormecido de manera
que si se desplomase el firmamento,
en su sentido ni aun así volviera;
y fue a poner por obra el loco intento,
sin ocurrirle que tener pudiera
¿en el dedo el anillo de Argalía,
como por su desgracia lo tenía.
Aquel anillo mágico bendito
el malvado designio desconcierta.
Ella despierta, y de pavor da un grito;
al grito el Argalí también despierta;
sale, y al ver que en desigual conflito
lucha la hermana a brazos, y no acierta
a desprenderse de un extraño bulto,
corre airado a vengar tamaño insulto.
De la tienda Argalí salió en camisa,
y agarrando un bastón descomunal
(que otra cosa no pudo por la prisa)
clamaba: «Hombre soez, torpe animal,
¿te parece quizás cosa de risa
hacer a una princesa escarnio tal?
Debes de ser sin duda un forajido;
a palos te he de dar tu merecido».
«Tenle, que se escabulle, tenle, hermano,
(dice la dama); este hombre es nigromante,
y a no ser tu sortija, esfuerzo humano
no era a poderle detener bastante».
Asiéndole Argalía de la mano
llévale, mal su grado, hacia un gigante
que, tendido a la larga, semejaba,
no que dormido, mas difunto estaba.
Mueve y remueve el vasto corpachón,
y como de vivir no da señal,
apresuradamente un cadenón
le arranca de la porra, con el cual,
por más que el pobre mago en su aflicción
apela a su menguado arte infernal,
sin gran trabajo, asegurado es,
y aherrojado de manos y de pies.
Ella, como le vio que estaba atado,
con ambas manos le registra el seno,
y el libre le quitó descomulgado,
de extraños signos y figuras lleno;
y no hubo en él tres líneas recitado,
cuando el aire se turba, estalla el trueno,
y roncas voces dicen de este modo:
«A tu servicio está el infierno todo».
La dama respondió: «Llevad el preso
al Catay, y decid al padre mío
que desde aquí sus reglas manos beso,
y que esta muestra de mi amor le envío:
que, Malgesí cautivo, en el suceso
de la presente expedición confío;
y que, o muy mal nos andarán las manos,
o ya está cerca el fin de los cristianos».
La cornuda legión tomó el portante
con el cautivo y al Catay le lleva,
do Galafrón encierra al nigromante
bajo la mar, en una oscura cueva.
Como tocado fue cada gigante
con el anillo, cobra vida nueva;
y entre celajes bellos de oro y grana
a poco rato apunta la mañana.
Fácil es figuraros lo que pasa
en la corte de Carlos aquel día;
el conde Orlando, que de amor se abrasa,
salir pretende en busca de Argalía.
Dícenle los demás que se propasa
en quererse arrogar la primacía,
pues tienen, siendo el reto a todos hecho,
todos para salir igual derecho.
«Si es sobrino de Carlos, si es valiente,
otros tan buenos, dicen, hay en rueda».
Responde Orlando que morir consiente
primero que a ninguno el paso ceda.
«Barones (dice Carlos cuerdamente),
el arbitrio a la suerte se conceda;
cada competidor su nombre escriba,
y esta urna las cédulas reciba».
Escribe cada cual nombre y linaje;
las cedulillas urna de oro encierra;
un pajecico viene que baraje;
saca otro pajecico; otro abre y cierra.
En la primera que ha sacado el paje
dice la letra: Astolfo de Inglaterra;
síguese Ferragú; lleva el tercero
lugar Reinaldo; el cuarto es de Olivero.
Luego salió Grandonio el corpulento,
y tras Grandonio, Serpentino, y cuando
a Serpentino le hubo dado el viento,
Ricarte apareció, duque normando;
y, para no cansaros con el cuento,
salieron más de treinta antes que Orlando.
¡Maldito azar de cédula! ¡Siquiera
no haber sido la cuarta o la tercera!
El paladín Astolfo, que menciona
la historia en esta parte, fue un mancebo
rico, galán, gentil de su persona,
para las damas un Adonis nuevo.
Fue bravo, y fue locuaz; de la sajona
real estirpe, en Albïón, renuevo.
Nada en verdad faltara a su alabanza,
si igualase a sus bríos su pujanza.
Sale ya Astolfo en armas, y la gente
se agolpa a los balcones y a las rejas;
iba de ricas galas refulgente,
con rubíes y perlas que parejas
no vio jamás el mundo; especialmente
lleva un diamante en la coraza (orejas
críticas esta vez os quiero sordas)
gordo como una nuez de las más gordas.
Brilla en el ancho escudo el anglicano
leopardo, insignia de su estirpe, y nada
en roja seda su alazán roano
de vistosas labores recamada;
hácele dar corvetas por el llano,
y llegando que llega a la estacada,
empuña la trompeta y desafía
con retumbante son al Argalía.
El catayo, que estaba apercibido,
a justar con Astolfo al punto viene;
su hermana de escudero le ha servido;
el freno y el estribo ella le tiene.
De luto el joven estrenó un vestido,
y el del caballo en el color conviene;
blandía aquella lanza nunca vista
a la cual no hay pujanza que resista.
Después que el uno al otro ha saludado
y el pacto de la lid de nuevo jura,
toman campo los dos con reposado
continente y serena catadura;
revuelven luego y en mitad del prado
a ensayar van su fuerza o su ventura;
y en el encuentro el duque de Inglaterra
(como era de esperar) fue echado a tierra.
A la fortuna dice mil pesares,
y su desgracia el paladín deplora:
«Para que así en mi contra te declares,
¿qué causa he dado yo, Suerte traidora?
¿No pudiste otra vez echarme azares,
y no, crüel, precisamente ahora
que me va en ello eterna malandanza?»
Maldice escudo, arnés, caballo y lanza.
Entre estas vanas quejas, un jayán
le lleva de la diestra al pabellón;
los otros luego a desarmarle van,
y queda el duque en calzas y jubón;
mas donde faldas hay, cuerpo galán
no necesita ajena intercesión;
de Angélica recibe y de Argalía
todo honor, agasajo y cortesía.
Solo y sin guarda junto al agua pura
Astolfo desahoga su despecho;
Angélica se embosca en la espesura,
y sin dejarse ver le está en acecho;
y luego que la noche cierra oscura,
le lleva a reposar a un blando lecho,
y le consuela, y su custodia fía
a los cuatro gigantes y Argalía.
No bien la tierra vio el albor primero,
al aplazado sitio se avecina
vestido Ferragú de limpio acero,
y suena desde lejos la bocina.
Monta a caballo el otro caballero
y a su nuevo contrario se encamina,
que omitiendo preámbulos avanza,
llevando en ristre la robusta lanza.
Pero del tal caballo es bien que un breve
bosquejo antes que todo se despache;
era de esbelta forma, airosa y leve;
no hay pinta ni lunar que se le tache;
la frente, cola y pies tiñó de nieve;
en lo demás, purísimo azabache.
Rabicán se llamaba; y dicho queda
que en el correr no hay viento que le exceda.
No hubo caballo que a la par corriese,
ni el mismo Brilladoro, ni Bayardo;
pero por más aprisa que viniese,
a Ferragú le ha parecido tardo.
No duda derribar, mal que le pese,
del primer bote al contendor gallardo;
y ansioso de decir: la dama es mía,
cada minuto se le antoja un día.
Los cumplimientos, pues, dejando a un lado,
como una flecha a su contrario corre.
En el choque terrible que se han dado,
firme estuvo Argalí como una torre;
el otro, ya se sabe, es derribado
por más que del estribo se socorre;
y viéndose caído, en tanta ira
el pecho se le enciende, que delira.
Por tres cosas un hombre alza el copete:
verdes años, amor y genio altivo.
Ferraguto contaba veinte y siete,
y era de un natural soberbio, esquivo,
y está de amor, el pobre, hasta el gollete;
¿no pensáis, pues, que tuvo harto motivo
para perder paciencia y juicio y todo,
cuando se ve afrentado de este modo?
Y afrentado en presencia de la dama,
y por uno que ser le parecía
caballero novel de poca fama,
que no hilaba mostachos todavía.
Bramando como un toro de Jarama,
saca la espada, embiste al Argalía;
con la amenazadora punta en alto,
pensando hacerle trizas, da un gran salto.
«¡Aparta! ¡aparta! (el otro caballero
le grita). ¿El pacto olvidas? No me abajo
a reñir con quien es mi prisionero».
El español, echando espumarajo,
«Si tú reñir no quieres, yo sí quiero»
repuso, y le tiró tan recio tajo
que si otro arnés el Argalí llevara,
pudo salirle la venida cara.
Acuden los gigantes presto, presto,
a castigar tan desusado ataque.
Es de los cuatro el más pequeño, Argesto;
Lampuzo algo mayor, insigne jaque;
y luego Ulgán, que a todo frunce el gesto,
y no por eso es menos badulaque;
el más alto es Turlón, viviente asombro,
a quien ninguno de ellos llega al hombro.
Acércase Lampuzo y vibra un dardo
que si encantado Ferragú no fuera,
hallara en su valor débil resguardo,
y por la opuesta parte le saliera.
No hubo gato jamás, no hubo leopardo,
ni ráfaga en la mar que invierno altera,
ni exhalación tan presta el aire cruza,
a cuya vista el vulgo se espeluza,
cual cierra el español con su enemigo,
y como si encontrase blanda pasta,
pásale la ventrera y el ombligo,
y el hierro crudo en el redaño engasta.
Ni de Lampuzo el hórrido castigo
a Ferraguto embravecido basta;
antes de nueva furia se reviste,
y al fiero Ulgán, que le amenaza, embiste.
Doblando Ulgano el cuerpo cuanto pudo,
pensó cogerle vivo; mas, de punta
esgrimiendo el contrario, el hierro agudo
le clava en el hoyuelo do se junta
el cuello al tronco; el figurón membrudo
con el ansia mortal se descoyunta;
mira azorado, da un traspié, resbala,
se desploma, y gimiendo el alma exhala.
Argesto al español sobre la nuca
(pues por detrás herirle a salvo intenta)
tan recio golpe da que le trabuca
el sentido; por poco no la cuenta.
Mas recobrado el moro le retruca
terrible cuchillada, truculenta,
que entra por la cadera en los riñones,
y, hace salir la sangre a borbotones.
Mas lo peor le falta a Ferraguto;
con lento paso y grave se aproxima
Turlón, crüel, desaforado bruto,
y con la porra se le viene encima.
¿De qué le sirve al moro el resoluto
pecho, el robusto brazo y docta esgrima,
si apenas llega al monstruo a la escarcela?
Réstale un medio sólo, y a él apela.
Al vientre el español el golpe asesta,
a la cabeza el bárbaro gigante.
Trizó la porra en átomos la cresta,
morrión, visera y cuanto halló delante;
y resurtió de la encantada testa
más que el acero dura y que el diamante;
pero sin sentimiento el moro queda,
y amortecido por el campo rueda;
Al mismo tiempo que también caía
con la enorme barriga barrenada
Turlón, y revolcándose mugía,
como suele una res desjarretada.
Habíase retirado el Argalía
por no emplear en Ferragú la espada;
desmontando, a su hermana le encomienda,
y entre los dos le llevan a la tienda.
Donde, volviendo en sí, protesta y jura
que prisionero ni será ni ha sido:
«¿Soy vasallo de Carlos por ventura
para verme en sus pactos comprendido?
Enamorado estoy de una hermosura
y a ganarla por armas he venido;
o me la entregas o te doy la muerte;
la ¡id no ha de acabarse de otra suerte».
Turbó el rüido, al duque Astolfo el sueño
y al fin le fuerza a que los ojos abra.
Sale, y tomando el oficioso empeño
de mediador, esfuerza la palabra.
Mas en el pecho esquivo y zahareño
del español razón ninguna labra;
ellos predican, y él se está en sus trece,
y con los argumentos se enfurece.
«Insensato, le dice el Argalía,
¿no ves cuán desigual la lidia fuera?
¿Piensas tener el yelmo todavía,
que dejaste hecho añicos allá fuera?
O te me rindes, o por vida mía
te mato; lo que eliges considera;
no me provoques más, que el verte inerme
pudiera al fin dejar de contenerme».
«Si con el yelmo, el peto y el escudo
y la loriga me faltase entera,
tú armado como estás y yo desnudo,
(responde Ferragú) nada temiera.
Deja que temerario y testarudo
me exponga yo a la suerte que me espera;
¿qué te va en ello a ti si el riesgo es mío?
Callen las etiquetas y hable el brío».
Pareciole ya aquello demasiado
al del Catay, que ardiendo en justa ira,
cuando por uno a quien haber quitado
pudo la vida, así Insultar se mira,
salta al caballo, y dice demudado:
«El que te piense convencer, delira;
mas de mi espada hacer sabrán los filos
que aprendas menos bárbaros estilos.
«Cobra, pues, el corcel, cobra el acero,
y ya que quieres combatir, combate.
No pienses que cortés, como primero,
por verte desarmado no te mate;
justo es que al que de honor quebranta el fuero,
cual malandrín y cual follón se trate;
ven a donde te dé la espada mía;
¡salvaje! una lección de cortesía».
Rïó de esta amenaza el bravo moro,
como de cosa que muy poco estime,
y borrar anhelando, su desdoro
monta a caballo y el acero esgrime.
«Dame, le dice, la mujer que adoro,
y de este empeño mi valor te exime;
donde no, mozalbete vagabundo,
ya estás de viaje para el otro mundo».
No se entendió qué dijo el Argalía;
la cólera a la lengua le echa un nudo.
Embístense; cual yunque en herrería,
suena a los golpes uno y otro escudo.
Estar mirando el orbe parecía
la pavorosa lid suspenso y mudo.
Mas mi cansada voz pide que sea
en otro canto el fin de esta pelea.
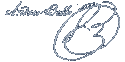
Andrés Bello
Incluido en Poesías Andrés Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, en www.cervantesvirtual.com