ÚLTIMO SOL SOBRE LAS CUMBRES
Te comparo con el último sol sobre las cumbres.
Si desaparecieras no sería para mí suficiente
que en la tolerancia de la sombra
principiaran a manifestarse llamas que sólo desear puedo.
Tú existes al alcance de este confuso cuerpo mío,
seguro ya de su desasosiego y de su carne
por las estrellas multiplicada.
Circulas próxima a los sitios donde ciego te escucho
brillar, porque es tu luz de ruidos alucinantes
lo que oigo desde mi ofuscación interna
parecida a los cautiverios de la noche.
Cuando en la precipitada trayectoria de mis cauces
descubro complementos míos como tú, constituida
de cosas vinculadas tercamente al espacio y la tierra,
aíslo para recordarlo
figuras sostenedoras de pesos y cantidades;
palabras conectadas con el peso del mundo;
iras que luchen entre sí como vertientes
generadoras de la más legítima naturaleza.
Por eso a ti, incrustada en las escarpaduras de mi cuerpo solo,
mujer casi luz sólida, te identifico llamándote,
por la sensación física de remota hoguera que me causas
y por el deslumbramiento en que me envuelves,
último sol sobre las cumbres.
Yo, americano, tengo que interpretarte tumultuosamente.
Blanco soy pero mi espíritu se tiñe
de sepia silencioso
y de trágicas deidades estoy lleno.
Nací como los ríos
sin más noción que la de su fuerza amazónica.
Crecí con la libertad de los caballos en sus travesías.
Aprendí a mirar siempre a la distancia como los buitres.
La noche me presiona con su oscura lámina de cantera
marcada por jeroglíficos enormes.
He padecido hasta dar mi sangre al sacrificio.
En mi agitación hay algo sobrehumano
y algo deforme en mi reposo.
Por eso a ti cobriza como la tez de vencidos pueblos;
con tu expresión de ídolo contemplándome en sorda
calma
y exhalando de ti lento rescoldo
acelerado por combustiones amarillas,
te llamo como a uno de los fenómenos de la tierra,
último sol sobre las cumbres.
Al verte por primera vez, en el antecolor de tu cara
noté un dolor antiguo afianzándose a los poros,
como la oxidación del sulfato
a las moléculas del cobre.
Tu cara de lejano horizonte indígena
con dos verdes y elípticas lagunas.
Lo inexorable de los rostros americanos
latente en las cerámicas de olvido;
la sacratísima unción del misterio
que no se toca nunca ni se dice;
la resistencia al llanto que no fluyó jamás y está
en los bosques
convertidos en hierática escultura.
Por la noche los ojos estatuarios
vierten irremisibles lágrimas de arena.
Y la lectura de los astros en páginas de jade,
al pie de los adoratorios y las tumbas;
y la quietud como una flor hipnótica
que todavía crece en las manos andantes
del hombre de América.
Todo estaba escrito en tu cara de sacramentales ángulos,
que un día yo llamé “valle de la amargura”,
por su dolor central apenas manifestado
detrás de un tierno abrigo de salvias aborígenes.
Allí también la clave púrpura de los himnos de
guerra;
los nupciales pregones
y la aflicción de las músicas monótonas.
El culto a la independencia de las águilas,
al cuerpo del mar
y la gratitud a las gramíneas.
La adoración del tigre;
la invocación al viento;
las danzas a la lluvia;
los triunfos al verano
y la idolatría al sol sexual actuante
sobre el moreno panteísmo de las gentes
constructoras de símbolos de oro.
Esa pasión solar en ti despierta
el día en que mirando hacia la tarde me dijiste:
¡Yo soy como los fuegos trágicos que amas!
¡Como el último sol sobre las cumbres!
Si lo que me pertenece con la posesión del instinto,
se disgrega y mis actos abandona,
suelo orientarme en la soledad por el olfato,
como los seres primitivos
en busca de su procreación o de sus presas.
En los selváticos almizcles presiento
como el antílope el peligro.
Conozco la madurez del heno a la distancia
y el bálsamo carnal de los dátiles.
Aspiro en la noche el clima cósmico
y me invade algo de la eternidad.
Así llegué a tu ser cual un gran siervo solitario
a los contornos de su hembra:
atraído por las emanaciones de la especie
que fluyen sin cesar unidas
al concentrado olor de las cortezas y las pieles
protectoras de frutas y de faunas.
Quise evolucionar para que mi espíritu fuera
solamente atmósfera tuya; deshabitarme
de otras figuras aéreas que he amado: astros continuos
o migratorios, corazones cometarios
que palpitan con sístoles y diástoles inmensas;
repentinos enlaces de la luz en las sienes del mundo;
apariciones de la nieve rotatoria en el espacio
como el algodón sobre la tierra.
Todo ese mundo mío de estructuras distantes
donde mi espíritu cumple revoluciones matemáticas
en torno del Sol.
Quise acrecentar la estatura de mi carne
hasta dejarla sin apariencia de hombre, en actitud de roca
erguida contra lo que amenace destrucción.
Una de esas montañas oscuras
que únicamente aclaran al crepúsculo,
y retenerte allí por un momento, ¡oh, sed de mis
tinieblas!,
consumando nuestra unión en las alturas más solas,
en ese instante de contrición y aniquilamientos dinásticos
en que desaparece el último sol sobre las cumbres.
Quise entregarte mis vacíos
por donde a veces cruzan islas como veloces barcas
que a bordo llevan tripulación de nubes,
rojas espumas de calientes mostos
y ecuatorial repercutir de cánticos.
Yo soy el capitán de esas naves corsarias,
atormentadamente fugitivas.
¡Qué puede mi entusiasmo y qué mi espíritu
contra este mar de horror en que navego!
En las orillas crecen grupos de cocoteros y de plátanos
que dan al aire su explosión de vida.
Pero yo soy el capitán sombrío
que estandartes de cólera acaudilla.
Perdí mi amor más alto al desterrarte
lejos de mí a nocturnos archipiélagos,
y allá voy entre gritos de soberbia,
como barco sin brújula a estrellarme
contra los arrecifes de la muerte.
Tú pudieras alzarme a tu espejismo
donde abundan esteros y coronas.
Restituirme al centro de mis imaginaciones puras
y disminuir este clamor que me hace trepidar
como al zócalo de una metrópoli martirizada,
donde murieron vírgenes y atletas campeones.
A pesar de ti otro hermético mundo me llama.
A él subo a contemplar como un conquistador olvidado,
banderas derrotadas y llanuras ya sin ejércitos,
desde un monte casi humano que recibe
y transforma en insignia de su angustia,
la soledad del último sol sobre las cumbres.
A pesar de ti otro hermético mundo me nombra.
Yo lo escucho movilizarse en torno
de mi silencio andino,
con mi sagacidad de bestia acostumbrada
a oír la evolución de hundidas formas
y el ruido de las larvas apoderándose de los muertos.
Ese ha sido mi estrago: separarme
de lo más puro y explorar abismos,
para volver del fondo de mi infierno
con aridez de corrosivas marcas.
Acércate a mis líquidos derumbes
y probarás la sal de las marismas.
Óyeme hablar y sentirás el vértigo
de las constelaciones que interrogo.
Mírame al centro de los ojos verdes
y encontrarás el odio del pantano.
No soy del orbe tuyo en que sazonan
continentes de trigos y naranjas.
Soy de la oscuridad, de lo más hondo
del frenético piso americano,
y si aclara en mi espíritu es con todos
los desórdenes y los desequilibrios
de un cielo huracanado cuando baja
el último sol sobre las cumbres.
Hay en mi alma trágico designio
que me enfrenta a las sombras y a las ruinas.
Mi resistencia fúnebre es más grande
si una noche de lágrimas me asiste
y un suelo cataclísmico me apoya.
De allí salgo a proclamar mi creencia en un Dios gigante
y bárbaro,
creador de la Fuerza y de hombres
que resisten el desplazamiento de una estrella
y el volumen de la mayor angustia combatiéndoles.
Hombres que pueden contemplarle de pie en las cordilleras
y entre relámpagos oírle.
Almas para la vida de las cúspides
y el trance agobiador de la hermosura.
Ese es mi Dios. Y cuando padezco y cuando amo;
cuando siento la oscuridad o la negación de la esperanza,
quisiera estremecerle con titánico alarido;
de soledad como la mía circundarle
y con nubes enormes invadirle.
Que no me oyera nunca suplicatorio,
sino móvil y enérgico y fecundo.
Atormentado sí porque deseo
mi victoria final contra el espacio,
y desaparecer como una imagen suya y semejanza;
sólo tal vez, humanamente solo,
como el último sol sobre las cumbres.
Aquí estoy con mi seguridad de caverna
alojando tu voz que te adelanta
como el rumor al salto de las olas.
Se van días y días y otros días y días,
y nada se ve de ti ni se oye ni se entiende.
Observo desde azules promontorios
por si algún signo amado te descubre.
Y es verdad. Allá vuelves de la ausencia
encendiendo los arcos ponentinos.
Tu ardor como la antorcha de luceros
que viven del hidrógeno y del calcio,
no palidece nunca ni se gasta.
Yo me incendio también para esperarte
y de fulgor galáctico me visto.
El instantáneo cruce de nuestras órbitas principia
y el alterno dolor de nuestros diálogos,
porque los dos no somos sino el grito
de las separaciones infinitas.
Te llamé desde un valle corporal y tranquilo, me dices.
Y respondo: en la noche cruzaban dinamismos eternos.
Era que yo te hablaba de una estirpe de vida, respondes.
Otro mundo de llamas existía, te digo de nuevo.
Pude ser el contacto más vital de tu sangre, me dices.
Y te digo otra vez: me agitaban dinamismos eternos.
Era yo que te hablaba del calor de la tierra, respondes.
Y te digo: cruzaban satélites y esplendores y sueños.
Era yo que pasaba convocándote al mundo, me dices.
Otro mundo de llamas existía, respondo de nuevo.
Con raíces de sangre yo te busco en la tierra, suplicas.
Con la sed del espíritu yo te aguardo en el tiempo.
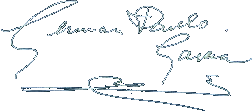
Germán Pardo García